Pistas en la búsqueda de igualdad de género
Introducción
Es bien sabido que la economía feminista al igual que la Economía Social y Solidaria (ESS) se caracterizan por no regirse por la reproducción ampliada del capital sino por poner en el centro a la reproducción ampliada de vida de las personas, por ello en estos dos años de trabajo en los 10 departamentos de Uruguay hemos recorrido más de 15.800 km acompañando diferentes procesos en donde las mujeres y varones nos fueron acercando sus realidades. Las aperturas y resistencias en cada encuentro nos demostraron que el cooperativismo es la herramienta de transformación y que aún nos debemos una discusión interna de los usos de este instrumento pero que sin duda ella nos permitirá transversalizar las prácticas cotidianas con los principios cooperativos.
El primer Diagnóstico de Género del Cooperativismo Uruguayo (FCPU, 2018), arrojó luz sobre aspectos nodales del movimiento cooperativo, esos datos no solo son útiles para poder mostrar una “foto actual” sino también nos permitió trabajar durante todo el año 2019 en fortalecer la participación de las mujeres en los distintos espacios de decisión, creación y representación, es decir, en los órganos de representación de su emprendimiento, en su Federación, en el territorio local y a nivel nacional, a través de las capacitaciones. Luego se ha escogido la Investigación-Acción-Participativa (IAP) como metodología de trabajo, la misma se caracteriza por ser una técnica de trabajo que no sólo permite analizar una realidad específica, sino también comenzar procesos de transformación, poniendo en el centro a los y las actores y actrices (en este caso a las mujeres de la ESS) quienes se piensan, analizan y comparten a lo largo del mismo. Esta investigación nos concedió de primera fuente rescatar algunos aspectos positivos, otros negativos y qué acciones proponían los y las mismas protagonistas para poder lograr del cooperativismo una herramienta emancipadora.
Esas más de 400 personas que nos encontramos durante nuestros recorridos nos atravesaron en nuestros ser mas personal, lo profesional tuvimos que dejarlo a un costado porque cada uno de esos encuentros cerraron con un abrazo, una mirada en los ojos llenos de lágrimas, porque el intercambio fue también una alianza. No podíamos dejar allí aquellos que se había generado en donde las compañeras se expusieron ante la mirada de esas otras, otros cooperativistas, vecinas, vecinos y personas que se conocen por primera vez a decir lo que les pasa dentro de sus cooperativas, dentro de sus hogares; a veces nos preguntamos si esa apertura no fue demasiado, había mucho para decir, para hacer y ahí el compromiso se redoblaba… no en vano se había pensado Cooperación con Equidad.
Trabajar género y cooperativismo no es nuevo en el mundo, desde hace tiempo muchas compañeras, en otros contextos históricos en donde la mujer estaba en otro lugar pero que sin dudas fueron constructoras del capital público de las mujeres, sin embargo nunca habíamos logrado revisarnos en cuanto a principios y valores, re significarlos mirarlos con lentes de género (hecho que hicimos con el Diagnóstico) y luego darles contenidos y acciones a esos rectores del movimiento cooperativo.
En 2019 hicimos un Estudio Comparativo sobre experiencias internacionales, un relevamiento junto a nuestros socios Cudecoop y Cospe de antecedentes y Buenas Prácticas en tema de participación de las mujeres en el Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria, junto a nuestro equipo realizamos una Historización Legislativa Uruguaya en materia de cooperativismo y género, nos visitó Susi Monzali quien nos enseñó cómo realizar esa investigación dando el lugar de protagonismo a las mujeres. No es fácil trabajar un proyecto en donde nosotras mismas somos beneficiaras del mismo, nuestra investigación sobrepasaba a la metodología experimental, lo que le pasaba a esas mujeres nos pasaba a nosotras como mujeres, socias cooperativistas, comprometidas con la idea de una economía justa y solidaria.
El presente trabajo acerca a la idea de salir de lo descriptivo a la acción. El primer capítulo presenta cada una región agrupadas a partir de criterios de cercanía y también aspectos socioculturales que entendimos acercaban a cada departamento. Allí colocamos las categorías de los mapas que las propias mujeres pudieron construir a nivel local en esto de ser mujer y cooperativista.
En el segundo capítulo elegimos cruzar esos mapas en materia de demostrar que hay problemas colectivos con desafíos comunes a través de categorías transversalisadas en los 10 departamentos.
Finalmente en el capítulo tres elaboramos diferentes pistas en pos de trabajar las desigualdades de género en el seno de nuestras cooperativas. Son pistas. No son soluciones. Las estructuras históricas, patriarcales y los cambios culturales quizás nos lleve generaciones cooperativas pero lo importante es empezar.
Capítulo I
Construyendo nuestro mapa: diálogos sobre género y cooperativismo en los territorios.
Durante el segundo año de implementación del proyecto Cooperación con Equidad, en los meses de marzo a julio de 2019, se realizó en el territorio la fase correspondiente a las Formaciones en Género y a la Investigación Acción Participativa (IAP). Las mismas fueron llevadas a cabo en 10 departamentos de Uruguay, que son los beneficiarios del proyecto: Montevideo, Paysandú, Florida, Canelones, Cerro Largo, Salto, Treinta y Tres, Río Negro, Tacuarembó y Maldonado.
Uno de los aspectos que se recabó durante las instancias IAP fue la percepción de las participantes sobre cuáles son los aspectos positivos y negativos de ser mujer y de ser cooperativista.
A los efectos de este documento, se han generado agrupamientos regionales de los departamentos relevados en 4 grandes zonas, teniendo en cuenta algunas características comunes, tanto a nivel territorial como social y cultural.
A partir de lo recogido en este relevamiento por Uruguay y el análisis del equipo de investigación metodológicamente dividido en regiones y conceptualizado en aspectos positivos y en aspectos negativos, en las páginas siguientes se dará cuenta de los caminos transitados por el cooperativismo. Se buscará echar luz sobre su potencia e incidencia sobre el horizonte de la igualdad de género al mismo tiempo que permitirá bosquejarlo cómo es el escenario propicio para una economía alternativa al capitalismo.
Región Metropolitana
Montevideo y Canelones
Aspectos positivos de ser mujer cooperativista
Esta primera zona, que comprende a los departamentos de Montevideo y Canelones, tiene ciertas características que resulta necesario enunciar con el fin de contextualizar lo que las mujeres participantes de las IAP han planteado durante este proceso de trabajo.
Para comenzar, considerando que en esta región se encuentra la capital del país, es importante señalar que aquí se concentran los mayores puntos de acceso a la información y a los recursos socio culturales. Esto se debe a la tradición histórica; Montevideo es una ciudad que se construye a sí misma en torno al puerto y a una organización política que hacen que la capital sea el centro del gobierno.
Esta región se caracteriza por tener una mayor densidad poblacional que el resto del país – 56% de la población de Uruguay vive en esa zona – y también por una importante concentración de la actividad económica, la movilización social, la organización política y el acceso a la cultura. Respecto a este último punto, puede decirse que es la zona en la que transcurren con mayor velocidad ciertos cambios culturales.
Tanto en Montevideo como Canelones existen múltiples espacios para el intercambio social, el ocio y el disfrute; sin embargo sus pobladores manifiestan la existencia de cierto “anonimato” -debido a la cantidad de población- que no es extrapolable al resto del país.
Cuando se enfrenta a las mujeres de esta región a la pregunta de “¿Qué consideran positivo de ser mujeres cooperativistas?”, las respuestas presentan grandes coincidencias enfocándose sobre todo en dos grandes ejes: el desarrollo personal y la participación.
El primero refiere a cómo el cooperativismo permitió a las mujeres adquirir herramientas y aprendizajes que les significaron mayor autonomía. También sostuvieron que la incorporación de la perspectiva de género a nivel personal les permitió tener mayores niveles de autoconciencia y reconocer como injustas e inequitativas situaciones que antes las tenían naturalizadas. Además, estos aprendizajes han favorecido en un aumento de su autoestima, vinculado principalmente – pero no de modo excluyente – a la posibilidad de satisfacer por sí mismas las necesidades de trabajo y/o vivienda y a las actividades de capacitación fomentadas a la interna del movimiento cooperativo.
“Aprendí cómo gestionar, me pude capacitar para argumentar sobre lo que hago.”
“Entendí que las mujeres podemos hacer lo mismo que los varones y eso mejoró mi autoestima”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
¿Cuántas y cuántos somos?
De acuerdo al Censo, en el total del país hay 3.251.526 habitantes; la población urbana asciende a 3.086.686, lo que representa un 94.93%, y en el medio rural viven 164.840 personas, apenas un 5.07% del total de los habitantes.
Las mujeres son más que los hombres: hay 1.690.290, es decir un 51,98%. Los varones son 1.561.236, un 48.02% de los habitantes.
El departamento de mayor población es Montevideo, con 1.292.347 habitantes, seguido por Canelones, con 518.154, y Maldonado, con 161.571 Por el contrario, los departamentos con menor población son Flores (25.033 personas), Treinta y Tres (48.066) y Río Negro (54.434).
El segundo eje que se vislumbró en las intervenciones de las mujeres de la zona Metropolitana como un aspecto positivo fue el de la participación. Concretamente varias de las asistentes a las IAP afirmaron que un aspecto positivo de ser mujeres cooperativistas tiene que ver con la posibilidad de expresar sus opiniones libremente y de participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones que hacen a la vida de sus organizaciones y emprendimientos. También señalaron la importancia del hecho de pertenecer a un grupo, la construcción colectiva y el modo en que dentro del movimiento se generan alianzas o redes que las sostienen, tanto laboral como personalmente.
“Encuentro mujeres que como yo nos estamos conociendo y aprendiendo de todas”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Una particularidad que emerge en esta región es el tema de las leyes y las políticas públicas. Estas fueron analizadas por las mujeres positivamente, aunque también estuvo presente en el debate el hecho de que el avance en materia legislativa no siempre se traducen en cambios concretos en las prácticas cotidianas de las organizaciones.
“Necesitamos avances en derechos de verdad”.
“Leyes hay; pero no reglamentadas. Igual creo que vamos avanzando”.
Un rasgo distintivo planteado por las mujeres del área metropolitana es una mirada del cooperativismo como proyecto político más que como un mero instrumento para la satisfacción de una necesidad (de trabajo, consumo, ahorro y crédito y/o vivienda). En este sentido y retomando la clasificación de las diversas matrices de surgimiento de cooperativas planteada por Terra (1984, p. 132), se puede decir que en Montevideo y Canelones si bien las cooperativas constituyen una salida laboral o de acceso a la vivienda segura y accesible, también tienen un componente que hace que se las valore también como ámbitos de participación política.
Un aspecto positivo que se expresó fuertemente es el modo en que ha cambiado la sociedad con la incorporación de la perspectiva de género a nivel colectivo en ciertos ámbitos y cómo esto ha determinado que se analicen las mismas prácticas desde un nuevo punto de vista.
“Ahora veo la vida con lentes de género.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Finalmente, como otros aspectos positivos de ser mujeres cooperativistas se valoró tanto el diálogo intergeneracional que se da a la interna del movimiento como la posibilidad de encontrar en el enojo frente a las injusticias una expresión de resistencia tanto a nivel individual de cada mujer como a nivel colectivo en las organizaciones y emprendimientos. Esto último está íntimamente ligado a las transformaciones en la sensibilidad y el cambio cultural mencionado al hablar de la apropiación de la perspectiva de género.
Aspectos negativos de ser mujer cooperativista
Haciendo foco en los aspectos que fueron identificados por las participantes como negativos de ser mujeres cooperativistas, corresponde destacar que la categoría que fue mencionada con mayor frecuencia fue la de violencia.
En la zona metropolitana, la violencia fue puesta sobre la mesa en reiteradas ocasiones por las mujeres, en sus múltiples manifestaciones y dimensiones. Aparecieron con un especial énfasis el acoso callejero y el aislamiento del que muchas veces son víctimas.
Se mencionó durante las intervenciones la naturalización de ciertas prácticas concretas de violencia hacia las mujeres a la interna de las cooperativas, como los chistes machistas o la falta de respeto frente a sus opiniones.
“Hay comentarios de varones que nos dicen ‘histéricas’ y nos subestiman. En la cooperativa es terrible que pase esto”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otro aspecto negativo que se reiteró en esta región del país fue la rivalidad entre mujeres. Esto fue analizado por las participantes como un gran problema dentro del cooperativismo pero también en la sociedad en general, asumiendo que sin un desarrollo de la solidaridad de género entre las propias cooperativistas hay cambios normativos o culturales que será muy difícil concretar para el movimiento en su conjunto.
En el área metropolitana también emergió como un problema a abordar la desigualdad en el acceso al poder en las cooperativas entre hombres y mujeres. Se planteó que existen tensiones y resistencias que llegan incluso -en algunas oportunidades- al “veto” de ciertas socias para ocupar determinadas responsabilidades.
“La desigualdad que se ve en la cooperativa es impresionante, es no llegar a algunos lugares por ser mujer”.
(Mujeres cooperativistas, 2019
En la zona metropolitana fueron relevados, en menor medida, otros aspectos negativos de ser mujeres cooperativistas, a saber: la falta de acciones desde el movimiento para el abordaje de situaciones de violencia de género, la desvalorización de lo femenino (especialmente en términos de cosificación) y la existencia de una masculinidad hegemónica y corporativa que sanciona o excluye a aquellos varones que no se ciñen a ciertos parámetros o prácticas.
Región Centro
Tacuarembó y Florida
Aspectos positivos de ser mujer cooperativista
Lo que a los efectos de este documento se ha denominado como Región Centro a los departamentos de Florida y Tacuarembó. Esta zona se caracteriza principalmente por su baja densidad poblacional y una importante incidencia de actividades económicas vinculadas a la agricultura y la ganadería. Según el Censo del año 2011, esta área concentra el 5% de la población -67.048 habitantes en el departamento Florida y 90.051 en Tacuarembó-.
A su población se la asocia con un fuerte componente de arraigo a las tradiciones, siendo sede de eventos importantes para el folklore nacional como son las fiestas de la Patria Gaucha y San Cono. Más allá de estas actividades puntuales que concentran la atención en determinados momentos del año, esta zona no cuenta con muchos recursos a nivel de desarrollo de políticas y actividades culturales.
En los departamentos ubicados en esta región se observa una gran diferencia entre lo urbano y lo rural, concentrándose la población en las ciudades (especialmente en las capitales departamentales) y dedicándose grandes extensiones de tierra a la producción agrícola y ganadera.
En la última década, especialmente en el departamento de Tacuarembó, se han comenzado a instalar Polos Tecnológicos e instituciones educativas como son la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (Utec) que han colaborado para el desarrollo local de esa zona del país.
Las participantes de la investigación de esta región detectaron 4 ejes al momento de responder la pregunta “¿Qué tiene de positivo ser mujer cooperativista?”
El primero tiene que ver con las posibilidades que el cooperativismo brinda a las mujeres para su desarrollo personal, sobre todo en términos de autonomía económica. Las mujeres que participan de Cooperativas Sociales o de Trabajo, plantean que el cooperativismo les ha ayudado a sostenerse a sí mismas y a sus familias con oportunidades laborales que no encontraban en el mercado de trabajo por su edad o carencias en su experiencia educativa y/o laborales. En este sentido, aparece el cooperativismo como un satisfactor de necesidades, particularmente las de trabajo.
“El cooperativismo te transforma, logras independencia económica y emocional, sientes por primera vez que tu opinión se toma en cuenta y comienzas a ocupar lugares de interés”.
“El cooperativismo no es el fin, sino un medio para crecer, encontrarnos y elegir un nuevo modo de vida”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
El segundo eje se relaciona con la participación en la toma de decisiones. Las mujeres destacan que el cooperativismo les permitió tomar decisiones en sus emprendimientos, colocándolas en el ámbito público como actrices relevantes para la definición del rumbo de sus organizaciones.
“En la cooperativa considero que hay vecinas que han logrado ocupar espacios”.
“La mujer en su casa no tiene un rol protagonista, “la coope” les permite tomar la decisión y figurar más”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
El tercero de los ejes en los que se agrupan los aportes de las mujeres es el que se refiere a las herramientas y aprendizajes que les ha brindado su inserción en las diversas modalidades de cooperativas. Estos aprendizajes, según el propio relato de las mujeres en las diversas instancias de las IAP realizadas en estos departamentos, tienen que ver tanto con el trabajo concreto o la construcción de la vivienda así como con el hecho de hablar en público y expresar sus ideas con claridad frente a sus compañeros y compañeras. Por otra parte, destacan como algo positivo la ampliación de su capital social: es decir que a raíz de su ingreso a la cooperativa han podido conocer personas y lugares que de otro modo no hubieran conocido, valorando esto como una oportunidad que ha aportado a su desarrollo como personas.
Esto último se vincula al cuarto y último eje; la construcción de alianzas y redes que les permiten a las mujeres sentirse acompañadas por ser parte del grupo cooperativo. Se destaca como algo positivo el aprendizaje de trabajar con otros y otras por un objetivo común, la construcción colectiva y el modo en que se transmiten y refuerzan valores asociativos como la solidaridad y la ayuda mutua.
“En el trabajo cooperativo aprendés a construir colectivamente, encontrás necesidades y un objetivo común como mujeres”.
“Ahora encontré un espacio en donde hablo de mis cosas con otras”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Aspectos negativos de ser mujer cooperativista
Cuando se indaga respecto a lo que las asistentes a las IAP perciben como negativo de ser mujeres cooperativistas, surge como principal problema la desvalorización de las mujeres y de lo femenino. Esto se vive como una especie de discriminación a la interna de las cooperativas y se basa en el reforzamiento de estereotipos y la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino. Según las mujeres, esto deviene muchas veces en un proceso de masculinización de sus compañeras en algunos espacios, presentando esta adaptación como una estrategia de supervivencia en esos ámbitos. También la desvalorización se manifiesta en la reiteración de que las ideas o propuestas de las mujeres no sirven o no son buenas.
“Desvalorizan de nuestras ideas, terminamos excluidas y retiradas”.
“Los hombres te dicen “deja que yo sé cómo hacerlo”, siempre saben todo y no te explican: simplemente lo hacen y no preguntan si sabemos hacer”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otro aspecto negativo que emerge es el de la violencia. En esta región este tema se planteó con preocupaciones centradas nuevamente en el acoso callejero, en la naturalización de prácticas violentas y añadiendo el problema de la culpabilización de las mujeres que son víctimas de violencia de diversa índole.
Las participantes afirmaron que algo negativo de ser mujer cooperativista es la resistencia que se ejerce por parte de los varones que están en los espacios de poder a que se incluyan mujeres en esos ámbitos; así como los distintos grados de compromiso que existen a la interna de las organizaciones, en las que constatan que no todos y todas aportan el mismo esfuerzo y dedicación.
“Hay compañeros a veces que quieren tener más voz que las mujeres”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Aparece también como aspecto negativo en la zona centro, aunque reiterado en menor medida que los anteriores, la rivalidad entre mujeres.
¿Y si me permites caminar tranquila?
En julio de 2013 el Semanario Brecha, editado por la cooperativa Labrecha, publicó un artículo que causó gran repercusión sobre el “acoso callejero”. En ese momento el tema polarizaba a la opinión pública y generaba polémica en las redes sociales. De ese artículo rescatamos algunas citas:
(…) Holly Kearl, la autora del sitio y del libro Paremos el acoso callejero, afirma que éste se define por “las palabras y acciones no deseadas por desconocidos en lugares públicos que están motivadas por el género e invaden el espacio físico y emocional de una persona de una manera irrespetuosa, rara, sorprendente, miedosa, o insultante”
(…) “Hay toda una gradación entre el clásico piropo y una frase ofensiva y degradante, pero forman parte de la misma ideología: resaltar determinados atributos, generalmente físicos, y transformar al sujeto en objeto, porque en definitiva a nadie le importa si a la mujer le gustaría escuchar esa frase”, apunta el uruguayo Carlos Güida, experto en masculinidades de la Universidad de Santiago de Chile.
(…) Los obreros de la construcción son los cabezas de turco que se señalan como principales culpables. El estereotipo de hombre sudado que espera en manada tras la valla de la obra a que cualquier mujer avance por la pasarela de la calle para competir en ingenio, es un clásico que nunca falta en las conversaciones sobre el tema. Pero no hay que llamarse a engaño. “Si ponés a treinta académicos juntos, ocho horas al día en la calle, no creo que cambie mucho el resultado… eso es lo que los reviste de legitimidad para gritarte cualquier cosa”, declara con sorna Marina Morelli, de la cooperativa Mujer Ahora.
Región Este
Maldonado, Treinta y Tres y Cerro Largo
Aspectos positivos de ser mujer cooperativista
Esta zona la conforman los departamentos de Maldonado, Treinta y Tres y Cerro Largo. Según el Censo del año 2011, de la población total del país, el área Oriental concentra el 9% de la población -25.477 habitantes en el departamento Treinta y Tres, 183.587 habitantes en Maldonado y 84.698 habitantes en Cerro Largo-.
La principal diferencia entre estos tres departamentos es su actividad económica; mientras que en Maldonado se destaca el turismo, en Cerro Largo y Treinta y Tres la actividad agrícola (fundamentalmente la producción de granos) es responsable de los mayores ingresos. De todas maneras, a los efectos del análisis resulta oportuno agruparlos ya que comparten determinados rasgos, que dibujan una caracterización cultural específica. Oscar Padrón Favre (2011), señala que “las deficiencias en las comunicaciones (tardía llegada del teléfono, del ferrocarril y de las carreteras nacionales) hicieron que buena parte de este espacio se mantuviera más aislado de Montevideo, lo que ha sido señalado como causa de permanencia de algunos rasgos culturales manifestados en el lenguaje y en el predominio de un espíritu conservador” (p.102).
Los testimonios recogidos durante la investigación en esta zona señalan como aspectos positivos de ser mujeres cooperativistas la posibilidad de participar en la toma de decisiones y el modo en que esto repercute en su autoestima.
“Conocer el cooperativismo cambió mi vida, me siento autosuficiente, libre y necesaria”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otra categoría que destacan las mujeres consultadas es el de la construcción colectiva: es decir, cómo el cooperativismo les ha permitido aprender a trabajar y convivir con otros y otras.
“El compañerismo en la lucha por un sueño permite vivir el logro de una manera más intensa y eso para la mujer es muy bueno porque fuera del cooperativismo es muy difícil que esto suceda”
“Me siento orgullosa por los logros alcanzados, de pertenecer a algo… aunque canse, refuerza la lucha colectiva”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Esta construcción colectiva además refuerza el sentido de pertenencia y favorece la construcción de alianzas o redes a nivel local que luego sostienen a las mujeres ya no sólo dentro de la cooperativa sino también a nivel de sus comunidades de referencia.
Algunas participantes de los encuentros de género y cooperativismo manifestaron también que el cooperativismo les había producido una ampliación de su capital social y cultural, permitiéndoles viajar a distintos lugares y conocer personas de diversos departamentos y modalidades cooperativas. Estas experiencias aparecen en los relatos de las mujeres con emoción e incluso con orgullo:
“Conocer gente de distintas cooperativas, participar, ayudar a otras cooperativas, ir a otros lugares, son como conocimientos adquiridos que te quedan”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otro de los aspectos positivos identificados por las participantes con fuerte énfasis tiene que ver con la posibilidad que les ha brindado el cooperativismo de formarse. Esas herramientas o aprendizajes que han incorporado les permitieron también mejorar otros aspectos de su vida e incluso prepararse para desafíos que les puedan aparecer en el futuro.
“Al formar parte de una cooperativa de vivienda de ayuda mutua aprendí sobre construcción, a levantar la casa con mis propias manos desde los cimientos… Y también aprendí a compartir con mis compañeros esas tareas.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otros señalamientos que aparecieron durante la investigación fueron la transmisión de valores asociativos y el modo en que el cooperativismo les ha ayudado a acceder un trabajo o vivienda de calidad, satisfaciendo esa necesidad.
Oscar Padrón Favre
Investigador en Historia uruguaya y regional así como en patrimonio cultural. Nació en Durazno, ciudad donde se desempeña como docente en enseñanza media y terciaria. Es Licenciado en Historia por Udelar y ha realizado diversos cursos de especialización en áreas como Historia, Patrimonio Cultural y Museos.
Aspectos negativos de ser mujer cooperativista
Atendiendo ahora en los aspectos negativos de ser mujer cooperativista expuestos por las participantes de la región este, se puede decir que muchos de éstos se enfocaron en la participación y los obstáculos que como mujeres tienen para poder participar.
Para comenzar, el aspecto negativo que más se reitera es la exclusión de las mujeres de algunos espacios. Esto es puesto sobre la mesa como una especie de discriminación a la interna de las organizaciones que no les permite participar de ciertos ámbitos.
“Para mí la discriminación hacia la mujer es por ejemplo que se diga que no se puede hacer algunas cosas porque seamos mujeres”
“Yo lo veo en la falta de oportunidad que tienen las mujeres para asumir cargos principales. Como somos mujeres y no tenemos voto si no somos la titular”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Esta desigualdad que identifican en el acceso a espacios de toma de decisiones, también tiene como trasfondo una categoría que fue mencionada con insistencia en las IAP de estos tres departamentos y que ha sido definida anteriormente como desvalorización de la mujer y lo femenino. Se trata de ese mecanismo por el que se subestima o se les quita importancia a los aportes de las mujeres:
“Que las opiniones de las mujeres a la hora de tomar decisiones dentro y fuera de la Cooperativa no sean tenidas en cuenta, eso es subestimarnos”
“No nos escuchan por ser mujer”
“Le pedí a mi compañero que dijera la idea porque le iban a hacer caso a él: porque si lo digo yo no lo toman en cuenta pero si la misma idea la plantea él, es distinto”
“Muchas veces las mujeres estamos más capacitadas, pero no llegamos… la sociedad nos clasifica”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otro de los aspectos negativos que resaltan del ser mujeres cooperativistas es la división sexual del trabajo y cómo eso repercute en la falta de posibilidades de participación para muchas mujeres, especialmente porque son las encargadas del cuidado de personas dependientes y las actividades de las cooperativas no contemplan esa realidad.
“Socialmente se espera que nos quedemos en nuestras casas, trabajando para la familia”
“Tuve que dejar a mis hijos para venir… a los hombres no se les escucha decir lo mismo, nosotras para estar participando tenemos que hacer toda una cosa de organizar los cuidados”
“Se espera que el varón sea el líder porque tiene menos responsabilidades en la casa… por eso pueden estar más atentos a su proyecto. La mujer siempre tiene los tiempos divididos y depende de la ayuda de otros.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Del mismo modo, las mujeres plantearon que existen muchas resistencias a su participación, tanto por parte de sus compañeros varones a la interna de las cooperativas, como por parte de sus propias familias.
“La familia se pone en contra, genera contratiempos… A mí no me creían que iba a poder, no me apoyaron… Por ser mujer creían que no tenía la capacidad para llevar adelante un proyecto como este. Y cuando empecé a pasar menos tiempos en casa, a viajar, a capacitarme se puso peor. Hoy lo reconocen, no sé si lo valoran… Para él, todo lo bueno sólo lo hace él: siempre es él, nunca un nosotros. No ve la parte colectiva del mundo”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La resistencia aquí referida, se manifiesta también en las cooperativas, cuando las mujeres sienten que deben hacer más esfuerzo que sus compañeros varones para acceder a las mismas posiciones y para sostener su legitimidad en caso de hacerlo.
Nos cuesta, nos exigen más… Tenemos que demostrar constantemente para que no duden de nosotras.
“Si sos mujer y llegas al cargo directivo ya sabes que te van a poner el palo en la rueda”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Fueron mencionados en menor medida otros aspectos negativos de ser mujer cooperativista, a saber: la convivencia de distintos niveles de compromiso respecto al trabajo en la cooperativa, la rivalidad entre mujeres y el modo en que la masculinidad corporativa genera códigos comunes y lealtades entre los varones mientras que excluyen a las mujeres de esas grupalidades.
Litoral Norte
Salto, Paysandú y Río Negro
Aspectos positivos de ser mujer cooperativista
Los departamentos aglutinados dentro de la zona del Litoral, Río Negro, Salto y Paysandú, guardan la particularidad de ser limítrofes con Argentina. Según el Censo del año 2011, de la población total del país, el área Litoral concentra el 7% de la población -54.765 habitantes en el departamento Río Negro, 104.028 habitantes en Salto y 76.429 habitantes en Paysandú-. Se trata de una zona donde se encuentran dos de las capitales departamentales (Salto y Paysandú) con mayor cantidad de habitantes luego de Montevideo.
Esta región resulta ser de las más ricas en desarrollo socio-cultural del Uruguay con abundancia de manifestaciones variadas. El estrecho vínculo con la capital Argentina favoreció tanto el desarrollo cultural como mayores grados de autonomía respecto a Montevideo (Padrón Favre, 2011) . Cabe destacar que la zona ha sido alimentada con centros regionales de la Universidad de la República en cada uno de los departamentos que la integran, hecho éste que enriqueció sus formas de organización y dan sentido a sus expresiones sociales.
Retomando el hilo de las expresiones, cuando se remite a la dimensión de análisis de los aspectos positivos de ser mujer y cooperativista, en esta zona sobresale la categoría que hace referencia al desarrollo personal: autoestima y autonomía. Las mujeres refieren en muchas oportunidades a cómo el cooperativismo les ha aportado en gran medida a cuestiones que hacen al desarrollo de la autoestima, por ejemplo, en lo que concierne a la capacidad de expresar sus propias ideas y desarrollar su pensamiento, así como encontrar soluciones a los problemas que se les presentan.
“El cooperativismo me da la posibilidad de crecer y desarrollar mis propias ideas, me da libertad para expresar mis sentimientos”.
“Nos mejora el autoestima ya que podemos resolver nuestros propios problemas con ayuda de nuestras compañeras. Nos da herramientas para salir adelante”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Las mujeres participantes reafirman la idea de autonomía en varias oportunidades, utilizándola en algunos casos como sinónimo de “libertad”, destacando sobre todo la autonomía económica que les brinda el ser mujeres cooperativistas.
“Siento mucha alegría de ser independiente económicamente. Agradezco la autonomía que me brinda ser cooperativista a la hora del trabajo”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
En esta región aparece una nueva categoría al momento de identificar los aspectos positivos: la posibilidad de expresión de opiniones tuvo gran importancia para las cooperativistas. En el trabajo compartido se reconoce un intercambio donde pueden decir y escuchar. Asimismo, el acceso a los lugares y cargos anteriormentes negados, donde y desde los cuales pueden expresar su opinión, ser escuchadas sin sentirse discriminadas.
“Gracias a la inclusión que promueve el cooperativismo somos escuchadas”
“Tener la posibilidad de expresar mi forma de ver las cosas para discrepar en igual condición que otro sin importar la condición de género, socioeconómico o a la actividad que realizo”
“Destaco la importancia de aprender a hablar frente a otros y el hecho de que tus palabras tienen un valor que antes [de entrar a la cooperativa] no lo tenían.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La autonomía experimentada por las participantes les permitió el desarrollo de potencialidades individuales mencionadas anteriormente, como ser la capacidad de crear ideas propias y poder expresarlas, redundando en el fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones en ámbitos participativos y colectivos, como ser Comisiones Directivas. Sostienen asimismo que a la vez que aportan en esos espacios, los mismos las retroalimentan sintiéndose escuchadas, atendidas, capaces y valoradas.
“Hemos logrado acceder a instancias y espacios tradicionalmente vedados por diferentes motivos. Hemos llegado a integrar Comisiones”.
“Como mujer presidenta de la cooperativa, me presento y soy escuchada. Ahora me prestan atención”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Otra de las categorías con más presencia fue la que refiere al desarrollo personal en tanto recursos y aprendizajes. La formación, el sostenimiento de la propia cooperativa, la integración a los distintos espacios de toma de decisiones o la participación en talleres y capacitaciones, son valoradas como acontecimientos que las han enriquecido personalmente. De igual manera es destacado el aporte que pueden hacer a partir de lo aprendido por otras y otros cooperativistas.
“Cada día aprendo algo nuevo y me parece bueno para poder seguir avanzando”.
“Para mí ha sido muy lindo poder llevar adelante la cooperativa. He aprendido muchos temas. Está bueno poder enseñarles a los cooperativistas lo que uno aprende”.
“Aprendí a tener más oportunidades, a ganar experiencia, a informarme más y crecer de modo autónomo. Adquirir formación y capacitación que en otros lugares no es así…el cooperativismo te posiciona en otro lugar, empodera.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La construcción colectiva se destacó ampliamente en el discurso de las mujeres cooperativistas. Destacan cómo el trabajo cooperativo favorece la consecución de una meta común y la construcción de acuerdos como forma de sostener la convivencia, entre otras cuestiones.
“Como compañeras nos llegamos a poner de acuerdo en la forma de hacer las cosas, entre nuestras socias el vínculo es bueno y es lo que hace a la buena convivencia”.
“Aprendemos a trabajar en equipo, teniendo una distribución de distintas maneras de trabajar y opinar”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Siguiendo el orden de saturación, se encuentra la categoría referente al refuerzo de valores asociativos. Señalan cómo, mediante el trabajo en conjunto, han logrado dar valor al compañerismo, al trabajo en equipo, al intercambio de experiencias, a la solidaridad, a la consecución de un objetivo así como al bien común.
“Aprendí a valorar muchas cosas. Entre ellas la amistad, la cooperación, la humildad y el respeto”.
“En nuestro emprendimiento se fomenta la cooperación, el respeto, la solidaridad y el compañerismo.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Vinculada a la categoría anterior, la construcción de una red o alianza tuvo gran presencia en las voces de las mujeres del litoral, visualizada en el logro de acuerdos con compañeras, la solidaridad y la motivación entre ellas.
“Es importante ser solidarias y saber escuchar a la compañera.”
“Me di cuenta que si yo puedo ella también puede.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La categoría referida a la ampliación del capital social y cultural fue en esta región otra de las destacadas. Mediante la misma, se hace referencia al conocer personas y lugares nuevos, así como los aprendizajes derivados del intercambio de experiencias con otras y otros cooperativistas.
“Me gusta en la persona que me convertí. Estoy pudiendo decir que “sí” y siendo más sociable. Esto lo logré mostrándome como soy, con respeto, con humildad así creo que gané la confianza de la gente”
“Pude conocer gente, generar vínculos intergeneracionales”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Las mujeres cooperativistas de esta región, señalan que el cooperativismo fortalece canales de integración. Esta categoría hace referencia a la posibilidad de acceder a un trabajo pero también a la integración sin discriminación (sobre todo en lo referente a la apariencia y la edad) a la interna de la cooperativa. Asimismo, específicamente hacen referencia a que en materia de vivienda el cooperativismo ha favorecido que las “madres solteras” no sean excluidas de la oportunidad de satisfacer una necesidad básica como lo es ser titular de una casa. En esta línea, el cooperativismo se señala como un satisfactor de necesidades, en este caso la de vivienda.
“En el cooperativismo no importa tu edad, si sos gorda, fea…o tu físico, lo bueno es la integración.”
“Celebro que dentro de la modalidad de Cooperativas de Vivienda las madres solteras pueden tener su propia casa. Sé que dentro de otros espacios quedan fuera porque no contemplan sus particularidades”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Se mencionaron distintos aspectos que componen la categoría organización de las mujeres haciendo referencia específicamente a la “lucha” común, la unidad que les aporta y cómo beneficia esto en la consecución de objetivos comunes.
“Estamos en lucha por nuestras cosas. ¡Unidas hacemos más!”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Las mujeres del litoral hicieron referencia a cuestiones que moldean la categoría valoración y reconocimiento: el trabajo en la cooperativa les devuelve un reconocimiento de sus compañeras y compañeros al sentir que son escuchadas y sus aportes tienen valor para el colectivo.
La incorporación de la perspectiva de género es una categoría que apareció tímidamente en esta zona del país. Las mujeres que dieron cuenta de esto, aludieron que el hecho de incorporar esta “mirada” repercutió en términos de autoconciencia así como en sus relaciones interpersonales
“Considero que es la evolución de la mujer en sociedad, que se ha nutrido de metas, la etapa de la mujer pensante y de yo quiero, yo hago. Abriendo camino y determinando a otras hacer lo mismo”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Aspectos negativos de ser mujer cooperativista
Los aspectos negativos resaltados por las participantes de las IAP del litoral, son ampliamente dominados por la categoría violencia. Al respecto de la misma son señaladas distintas dimensiones. En primer lugar, la violencia como desigualdad y exclusión del ejercicio del poder. La discriminación es un factor que da cuerpo a la misma, en los distintos aspectos que pueda expresarse: como mujeres a la hora de asumir cargos directivos; en cuanto a la obturación de la circulación de la información (no democratización); en cuanto a generaciones, ya sea el abuso a la infancia o hacia las y los adultas y adultos mayores. Las distintas dominaciones que se ejercen por clase, género y generaciones, así como aquellas que se desprenden de la posición a la interna de la organización y el poder que les confiere en lo que hace a la toma de decisiones.
Las participantes enuncian expresamente la violencia hacia la mujer como máxima expresión de la violencia de género, precedida por distintos escalafones que contribuyen a generar este desenlace: la exclusión laboral por ser mujer y el desamparo institucional ante esta situación. Se menciona asimismo la desmoralización que conlleva la falta de apoyo en el accionar cotidiano, las críticas al mismo, que a su vez operan en detrimento del trabajo colectivo. La competencia entre varones y mujeres es señalada como un factor que compone la violencia, la que es alimentada por la masculinidad corporativa: no solamente se desprestigia lo proveniente de una mujer, sino que además las mujeres al acceder a puestos de decisión sienten que tienen que demostrar su capacidad ante los varones. Asimismo, el lugar que ha ocupado tradicionalmente el varón sigue imperando en la organización cooperativista como un elemento de disputa o árbitro de las relaciones entre mujeres. Con respecto a la distribución de los roles en la organización, las mujeres sostienen que aquellos tradicionalmente vinculados al cuidado y asociados a lo femenino como el de limpieza, secretaría siguen siendo a los que se dedican mayoritariamente, siendo excluidas de aquellos que requieren de una fuerza bruta asociada culturalmente a lo masculino.
La violencia verbal fue indicada por las mujeres del litoral como una categoría muy presente: la falta de respeto, el maltrato verbal, muchas veces camuflada como chistes.
Al respecto de cómo es vivida la violencia en general, sostienen las participantes de las IAP de estos departamentos, que se vive como algo normal, por lo que la naturalización de la violencia es una categoría que se asocia a lo anteriormente planteado.
En última instancia, pero no menos importante, aparece la violencia patrimonial, como aquella que es ejercida por el varón sobre la mujer en materia de patrimonio, pero sostenida a nivel institucional, cuando las leyes no acompasan el movimiento de emancipación de las mujeres y perpetúan la dominación en las relaciones de género.
Se expone en los grupos por parte de las participantes una vivencia recurrente de desvalorización de su ser femenino: desvalorización de todo lo codificado como femenino-cosificación.
Esta desvalorización se expresa de diversas formas desde el ámbito de lo público a lo privado: dentro de lo público en varias acciones expresaron la minimización de su opinión, el no tomar como válida sus ideas mientras que si esa misma idea la enuncia un varón sí es reconocida. Esto produce en las mujeres una vivencia de sentirse menospreciada, vivencia que en los hechos se traducen en ceremonias mínimas que encierran valores simbólicos identitarios máximos, que configuran el devenir como trabajadora, cooperativista y como mujer.
Esta cosificación se plasma en el ejercicio de ciudadanía:
“Que la mujer por el solo hecho de ser mujer no tenga los mismos derechos, que se la siga matando o soportando situaciones de violencia por no poder acceder a un trabajo o un sistema y no las amparen totalmente”
“En el trabajo no tenemos las mismas oportunidades, solo por ser mujer, porque sos gorda, porque no tenés la mejor ropa…a los hombres esto no les pasa…y si sos madre peor… puedes tener mil títulos, pero si sos gorda quedas afuera… la buena presencia como criterio de selección… lo físico pesa más que tu capacitación…muchas veces la gente te sugieren que mejores tu apariencia para que tengas mejores trabajos”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Una categoría de importancia en esta región es la referente a la división sexual del trabajo/estereotipos/modelos de socialización. En este sentido, la mujer accediendo a puestos de trabajo que pueden considerarse como la extensión de su rol asignado dentro de la esfera reproductiva, limitándose el acceso a trabajos para los que no se las considera capacitadas; refieren que siguen existiendo tareas consideradas de mujeres, así como se menosprecia su capacidad para asumir tareas o entender de ciertos temas de “varones”. Otra cuestión vinculada a esta categoría es la referente a la triple jornada laboral: la mujer debe seguir ejerciendo principalmente el rol en los cuidados además de entregarse al trabajo productivo, sumando a estas dos tareas la de militancia en la cooperativa. Se asocia a lo antedicho la dificultad en la delegación de las tareas de cuidado, así como la culpa asociada si logran hacerlo.
En la región del litoral fue destacada por las mujeres aspectos que componen la categoría de integración como se mencionó en otras regiones igualmente.
Se identifica en las IAP aspectos que tienden a la reproducción del orden social dominante: desde el estereotipo de roles laborales, a la perpetuación del orden imperante por las instituciones.
“En las viviendas los hombres no trabajan, somos todas mujeres… eso es cierto, nos hacemos cargo de todo porque creemos que hacemos mejor las cosas”.
“Es horrible sigan existiendo tareas ‘de mujeres’ por ejemplo ir a hablar con un mecánico y te diga ‘después paso y hablo con tu compañero’”.
“Nos pasa que no somos tenidas en cuenta para determinados trabajos”.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
En este sentido se menciona el uso del escudarse en cuestiones que hacen al género para evitar la participación en las distintas instancias habilitadas para ello dentro de la cooperativa. Aquí es importante hacer hincapié en cómo subyace la rivalidad entre mujeres en este discurso, culpabilizando a las propias mujeres cuando caen en actitudes masculinizadas:
“Las mujeres son más machistas que muchos hombres.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Igualmente se deja entrever la solidaridad entre mujeres cuando matizan que son capaces de ver a la otra como un semejante con quien pueden empatizar:
“No somos hembras, somos mujeres pensantes capaces de empatizar con la otra”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Siguiendo el orden de saturación se encuentra la categoría de construcción colectiva, así como el referente al desarrollo personal y redes/alianza/tejido ya mencionadas en otras regiones.
Las mujeres del litoral mencionan asimismo experimentar obstáculos para la participación, entendida como la forma de tomar parte de o bien como el camino que hay que tomar partido con. Esta categoría pone de manifiesto la necesidad, por hecho y por derecho, de la democratización de las prácticas, así como de la circulación de la información, el generar escenarios posibles para que los y las otras formen parte, se haga presente su voz, su opinión. Dichos obstáculos a la participación ponen en entredicho la noción de transformación social como aquello que no cristaliza en un proceso ni en una ley, sino que debe ser pensada y re-pensar de forma permanente con las personas que están involucradas, en un contexto socio-histórico dado. Este desarrollo social debería llegar al territorio, a las distintas localidades, con políticas articuladas y transversalizadas, donde cada institución y sus diversas organizaciones logren operar poniendo en diálogo con las demás, con los actores de la comunidad, la integralidad de los sujetos. Pensar la participación, las redes comunitarias de forma conjunta es uno de los problemas planteados con mayor o menor énfasis con quienes han sido protagonistas de esta IAP.
“Hay muchas mujeres muy capaces que no llegan”
“Que una mujer trabajando con varones no pueda ser presidenta en su cooperativa, no puede ser. Si una mujer interviene, no se la escucha y un varón que dice lo mismo es respetado, también está mal. ¿Sabes cómo hablan de las mujeres que quieren gobernar un país? Abunda la competencia entre varones y mujeres…todo eso hace a la desigualdad.
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Aportes de los varones participantes
¿Qué es “la cofradía de los varones”?
La académica argentina Rita Segato realizó su primer trabajo sobre violencia en 1993, en una cárcel de Brasilia, tras un pedido del secretario de Seguridad Pública de la ciudad a la Universidad en la que ella trabajaba como docente. Fue durante ese proceso que la experta descubrió que detrás de las agresiones contra las mujeres había “una hermandad masculina, una cofradía, un club de hombres”. “Me di cuenta de que el violador era una figura acompañada, que recibía un mandato de otros hombres de mostrarse hombre, de alguna manera, ante otros pares, que se encuentran ausentes pero que están presentes en su paisaje mental. Entonces hay una demanda a partir de esos otros hombres para que ese violador muestre que merece ser reconocido como un miembro de esa hermandad masculina”, ahondó.
En las instancias de aplicación de técnicas IAP en los diez departamentos que abarca el proyecto participaron varones. La decisión metodológica fue invitarlos a poner en su propia voz los aspectos positivos y negativos de ser varón cooperativista.
En algunas localidades pudieron opinar desde su lugar como varones pero en otros prefirieron expresar cómo perciben ellos la situación de las mujeres cooperativistas. Cabe destacar que este ejercicio de “hablar de sí mismos”, desde un lugar del sentir, fue resistido llevando en algunos casos un proceso de elaboración que resultó complejo, siendo más sencillo vislumbrar lo que observan de las mujeres. Esta característica puede responder a los mandatos sociales que se les pide a los varones desde esa hegemonía masculina características como ser proveedor, no mostrar sentimientos, ser fuerte, racionales y prácticos. Estos mandatos sociales patriarcales emergieron en algunas regiones, como así también, afloraron otras expresiones de masculinidades no hegemónicas que quedaron invisibilizadas y coartadas; al imponerse la lógica de lo masculino obligada por “la cofradía de los varones” .
Así se fueron sucediendo varones que expresaron por ejemplo “Pensé que los piropos les gustaban” a partir de compartir un ejercicio práctico con las mujeres.
Se extraen en este sentido aquellas voces de los varones que quizás en este contexto lograron expresar y “desmarcarse” de esas masculinidades hegemónicas que no los representan:
“Ojalá que haya más mujeres en la cooperativa y así agrandar el grupo”
“Me gustaría que puedan participar y nosotros con ellas. Aprender a compartir…”
“Es necesario que aporten el método, los detalles y profesionalizan los espacios”
“En la familia era ‘acá mando yo’ y eso no está bien. Ustedes tienen habilidades para hacernos ver que los roles a veces nos impiden crecer y vivir otras cosas”
(Varones cooperativistas, 2019).
Por último, algunos participantes encarnaron los mandatos hegemónicos que en su transitar y devenir como varones no han comenzado a ensayar una deconstrucción, obturando la posibilidad de “asomarse” a una visión de género. Entre ellos no primó el uso del diálogo en torno al compartir con otros/otras sino que sus opiniones eran sostenidas desde expresiones del orden de lo corporal, de la imposición, muchas veces obturando la dinámica y otras, situándose como portadores de la verdad, minimizando las voces de quienes intentaban diferentes formas de comunicación.
Estas participaciones de varones, si bien en el total fueron de menor envergadura, muestra la necesidad de abordar cuestiones de género, trabajar las marcas de género que ellos portan y el poder dar voz también a aquellos varones no se identifican con esta masculinidad pero que por la presión social quizás solo lo expresan en estos espacios.
Capítulo II
Problemas comunes, desafíos colectivos.
García Canclini dice que la cultura es el conjunto de prácticas que tienen que ver con la producción, circulación y la apropiación del sentido de vida social. Habitamos culturas híbridas en las que lo culto, lo popular y lo masivo no se oponen sino que se combinan en un juego de mezclas interculturales, de heterogeneidad multitemporal y de heterogeneidad cultural, por lo tanto, ser cultos significa manejar repertorios de contenidos tanto de élite, como lo masivo y lo popular, pero sobre todo ser culto es participar en la conversación entre culturas.
Considerar la mirada de las distintas manifestaciones que tiene la cultura en Uruguay, expresiones diversas que van dando vida social a quienes lo habitan, implicó el desafío de identificar lo común y ponerlo en diálogo con aquellas diferencias. Así, en este apartado se pretende dar visibilidad a tres problemáticas que, más allá de las expresiones sociales y culturales que han tomado en las regiones, representan en su base, fenómenos comunes que constituyen, reproducen y sostienen las desigualdades de género.
No tan distintas…
Aquello que se manifiesta en el Este, se presenta en el Centro del país de otra manera, se enmascara en el Norte y se hace visible en el Sur. Independientemente de cómo se expresan a lo largo y ancho de Uruguay, es imperioso echar luz sobre las problemáticas comunes a todas las regiones recorridas.
Las Violencias

Una vez que la violencia era enunciada, puesta en palabras, rápidamente eran identificadas sus diversas manifestaciones, quedando plasmadas las diferentes y múltiples formas sufridas por las mujeres cooperativistas en los distintos ámbitos, tanto a la interna de la cooperativa como en espacios públicos. Las expresiones de la violencia fueron narradas como vivencias particulares pero las mismas tienen su correlato en estructuras socio-culturales más amplias, por lo que es menester abordarlas colectivamente:
“Yo pensaba que lo que mi compañero de cooperativa hacía era de mala la educación, pero ahora me doy cuenta que es violencia” .
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La violencia económica o patrimonial brotaba en relatos de las cooperativistas; cuando hacían referencia a la desprotección de las mujeres que, al separarse de su pareja, quedaban excluidas del derecho a la vivienda si decidían apartarse de una situación de violencia de doméstica.
“Si en tu casa vivís violencia, el Estado y sus leyes te obligan a seguir conviviendo”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Se ponía asimismo de manifiesto la necesidad de hacer frente a este atropello mediante una modificación de la Ley de Cooperativas (18.407) que contemplase la cotitularidad de la vivienda. Dicha modificación fue aprobada mientras se realizaba el proceso de investigación; considera la posibilidad de que exista más de un titular en las viviendas cooperativas, protegiendo así los derechos de las mujeres -que eran quienes en general no accedían a la titularidad- y que por ende, no tenían posibilidades de reclamar ni el capital social aportado ni el derecho a permanecer en las viviendas.
Dentro del amplio espectro de los tipos de violencia, se recogieron relatos que evidenciaban la del tipo simbólico:
“Noto violencia cuando discuto con compañeros que se creen dueños de la verdad y no dan el brazo a torcer»
“Siento maltrato cuando haces cosas para avanzar y hay personas que nunca están conformes con el trabajo que aportas y no colaboran y terminan hablando o insultando. Te hacen sentir las ganas de no seguir luchando, porque si uno trabaja como cooperativa no es sólo por uno, se benefician todos los que intervienen.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
La violencia verbal fue puesta de manifiesto asimismo como “falta de respeto”, “chistes machistas”. La violencia como ejercicio de la masculinidad dominante pretende colocar a la mujer en el lugar de objeto y se enlaza, en el contexto de las relaciones laborales, con el abuso de poder y autoridad, en cuya cúspide se ubica la detención de cargos de poder por parte de agresores, como fue señalado en una de las regiones contempladas.
“Hay comentarios de varones que te catalogan de ‘histéricas’ y te subestiman. En mi cooperativa es terrible lo que pasa.”
“Que se minimice la opinión de una mujer o menosprecie su capacidad es horrible.”
“Me pasa que cuando se tiene alguna idea no somos escuchadas, aunque después no se lleve a cabo lo mismo que propusimos”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Merece especial mención el acoso callejero, situación que a lo largo del territorio fue enunciada desde distintos ángulos:
“X dice que el acoso en el pueblo no se da pero Y dice que el acoso es normal”
“La violencia la percibis según la edad”
“Iba con mi hija por la calle, no iba provocativa ni mostrando nada, un hombre pasó y me toco ahí, entre las piernas”
“Me han perseguido cuando salgo a andar en bicicleta”
“Me pasó de pararme en la parada cuando estoy sola y que alguien me diga algo. Que te griten por la calle.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Por último violencia institucional es otra importante vertiente de esta problemática: el desamparo al que queda expuesta la mujer que sufre violencia por ser mujer, es concebido como producto de un Estado que no logra dar respuestas contundentes y perpetúa en muchas ocasiones el ejercicio de la misma:
“Fue pura violencia; violento y violentada en el mismo patrullero.”
“Que la mujer por el solo hecho de ser mujer no tenga los mismos derechos, que se la siga matando o soportando situaciones de violencia por no poder acceder a un trabajo o un sistema y no las amparen totalmente.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Como efecto del impacto de la violencia ejercida sobre las mujeres, éstas manifiestan experimentar un estado de aislamiento que las coloca en una situación de vulnerabilidad subsidiaria.
“Soledad, proceso que pase muchas veces, me sentí sola, ahora no.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Pensar en proyectos colectivos en la restitución del otro y la otra como aquella que acompaña codo a codo es menester, si lo que se persigue colectivamente es un horizonte de transformación e igualdad.
¿Qué consideraciones de género tuvo la modificación de la Ley de Cooperativas?
En los primeros meses de 2019 el Poder Legislativo aprobó la modificación de la Ley de Cooperativas (18.407) en el que se define la regulación del cooperativismo de vivienda, al establecer la titularidad compartida entre los integrantes de parejas, y criterios para el cambio de esa titularidad si una de las personas fallece, si se separan o si hay casos de violencia doméstica o de género.
El objetivo es que “ambos integrantes de la pareja tengan la posibilidad real y legal de emitir su opinión y el derecho de ejercer su voto, en igualdad de condiciones, en todas las instancias de decisión de una cooperativa de vivienda”.
En casos de violencia doméstica o de género, tendría preferencia para permanecer como titular la víctima de la agresión, y cuando esta cause lesiones graves, así como cuando haya homicidio, femicidio o tentativa de estos, el delito sería causal de expulsión de la cooperativa. El proyecto establece además que, cuando las parejas se separen, tendrá preferencia para seguir en la vivienda “aquel cónyuge o concubino que conserve la tenencia de los hijos”, si los hubiere.
FUENTE: La Diaria (enero 2019)
Las demandas de Capacitación y Formación
Si bien no emergió directamente, aparece tangencialmente la insuficiencia de espacios de formación y capacitación por parte de las cooperativas de base y las de segundo o tercer grado.
Antes de profundizar en este problema es pertinente hacer una distinción conceptual y operativa para el abordaje de este punto. Muchas veces los términos “formación” y “capacitación” se utilizan en el lenguaje cotidiano como sinónimos, pero a los fines de este documento y para la mejor comprensión de los asuntos que se desarrollarán a continuación, se enuncia la distinción. Por “capacitación” se entienden aquellas actividades cuyo foco está en la educación para el trabajo concreto, para la producción (un curso sobre instalaciones eléctricas, por ejemplo); mientras que se reserva el término “formación” para aquellas actividades educativas que brindan a las personas herramientas para su desarrollo personal y su participación política (por ejemplo, un taller de género).
Ahora bien, si la formación y capacitación son parte de uno de los principios sobre los que se funda el cooperativismo, ¿cómo logran las mujeres desde sus territorios, alzar su voz y demandar las capacitaciones que consideran necesarias? Este proyecto ha demostrado que, cuando las mujeres se encuentran, habitan los espacios vedados, dialogan e intercambian; reconocen fácilmente sus necesidades comunes y las manifiestan como demandas con la intención consciente de transformar sus situaciones cotidianas. Queda pendiente, desde sus lugares generar las formas apropiadas de sostener no sólo los espacios recientemente ocupados, sino también el impulso que las mueve a desarmar aquellos tejidos que constituyen las desigualdades de género.
Esta demanda de las mujeres, por otra parte, genera cuestionamientos para las organizaciones y la institucionalidad: ¿Quiénes definen las políticas de educación interna de las cooperativas y del movimiento en general? ¿Qué rol tiene el Estado en torno a este tema? Sin dudas este es un tema sobre el que, tanto las organizaciones de segundo y tercer grado como las instituciones públicas que trabajan en torno al cooperativismo, deberán reflexionar en los próximos años.
¿Es obligatoria la formación y capacitación en las cooperativas?
En el Primer Diagnóstico de Género del Cooperativismo Uruguayo (diciembre, 2018) realizado por FCPU en el marco del proyecto “Cooperación con Equidad” se indagó sobre la existencia de una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa (CEFIC) dentro de las cooperativas participantes del mapeo.
El 44,3% de las cooperativas participantes, declara que sí existe una al interior de su cooperativa, mientras que el 32,3% no posee. Un 23,4% no responde esta pregunta (desconociendo su existencia). Además, el 43,7% de los y las cooperativistas que responden la encuesta, declaran que su cooperativa no realiza o financia cursos periódicamente, el 33% afirma que recibe apoyo organizacional y el 23,3% no responde a la pregunta planteada.
En el Artículo 43 de la Ley de Cooperativas define la necesidad y obligatoriedad de crear la Comisión que tendrá a su cargo la “regla de oro” del cooperativismo: la educación. Por tratarse de una comisión auxiliar, no es electiva obligatoriamente, sino que se constituye por designación del Consejo Directivo, de la Asamblea o como ella o los estatutos lo resuelvan. Además se estipula que necesariamente un porcentaje de los excedentes generados por la cooperativa debe volcarse a la capacitación y formación de sus asociados.
Participación, ejercicio de autonomía y acceso al poder
Si bien la participación de las mujeres en las cooperativas a nivel de base es constante y en crecimiento, no tiene correlato en los espacios donde se desarrollan la toma de decisiones:
“La información no circula para todos y todas por igual.”
“Al llegar al cargo directivo ‘te ponen palos en las ruedas’.”
“Nos hicieron la guerra cuando fuimos presidentas.”
“Se espera que el varón sea el líder porque tiene menos responsabilidades… por eso pueden estar más atentos a su proyecto… la mujer siempre tiene los tiempos divididos y depende de la ayuda de otros.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
A partir de lo aquí expuesto cabe preguntarse ¿basta con el acceso para tener una pertenencia real y auténtica a la cooperativa? Si bien el acceso a las cooperativas es abierto, muchas veces se dan luego del ingreso, situaciones de discriminación y expulsión.
“Veo como algo negativo la desigualdad, la discriminación hacia la mujer y que se nos diga que ‘no se puede’ porque somos mujeres.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Esto influye en que las mujeres se comiencen a sentir inferiores; cuando la inferioridad se introduce en la subjetividad y deja huellas en los cuerpos, cuando los mandatos de género -sobre ser madres, ser perfectas, sobre lucir el cuerpo ideal-, son la guía de sus conductas, se pierde el ejercicio de soberanía y se debilita la autoestima.
Estos estereotipos se refuerzan cuando las mujeres a la interna de la cooperativa desarrollan aquellas tareas que han sido tradicionalmente asociadas con lo femenino y específicamente al cuidado, mientras que los varones se ocupan de aquellas para las cuales se necesita el uso de la fuerza física, asociada en el imaginario cultural a lo masculino:
“A las mujeres no nos dejan hacer trabajos de hombre (construcción). El término “albañila” es tan poco común que no existe una palabra para nosotras.”
“Lo físico pesa más que tu capacitación… muchas veces la gente te sugieren que mejores tu apariencia para que tengas mejores trabajos.”
“Las mujeres sólo estamos en los roles de limpieza, como telefonistas o de secretarias.”
“Los supervisores o encargados del personal, siempre son varones.”
“Muchas veces como mujeres te limitan en los trabajos por creerte no capaz de cumplirlo.”
“Te encuentras con distintos pensamientos y formas de compromiso que hace difícil la construcción colectiva.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
Pese a la búsqueda de horizontalidad del cooperativismo se expresa la desigualdad a la hora de ocupar cargos de poder a la interna del movimiento de múltiples formas. Jerarquías que se agudizan cuando se agrega la variable de género, hecho evidenciado de forma trasversal en todo el territorio nacional:
“No respetaron la voluntad democrática de una elección, se apoyan los varones y eligen a otro, las propias mujeres tampoco ayudan, en el momento de la votación por ética me retire y no me vote y el hombre se quedó y se votó.”
(Mujeres cooperativistas, 2019).
A partir de los aportes de las mujeres participantes de las instancias del proyecto desarrolladas hasta el momento, se puede manifestar como necesario y urgente el desarrollo de acciones que, más allá de trabajar para incluir a las mujeres, dejen de excluirlas de ciertos espacios y responsabilidades; eliminando las trabas que ellas encuentran a la hora de ocuparlos y liberado la hegemonía del orden patriarcal.
¿Igual o peor?
Desde el retorno de la democracia en 1985 la tasa de representación femenina en el Parlamento uruguayo ha sido una de las más bajas de la región, que ha aumentado sólo levemente elección tras elección, incluso después de la adopción de una ley de cuotas de género, en 2009, y su aplicación en las dos últimas elecciones nacionales. Aun a falta de las proclamaciones oficiales de la Corte Electoral, los resultados preliminares de estas elecciones indican que este panorama se mantiene incambiado. El nuevo Parlamento tendrá 27 legisladoras: igual número de diputadas que al inicio del período anterior (18), y una senadora más (9), si se considera que la banca que corresponde a la vicepresidencia de la República la ocupará una mujer, cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta. Aunque esto último representa, sin duda, un hito en la evolución de la representación política femenina en Uruguay, la composición por sexo del nuevo Parlamento será prácticamente igual a la que asumió en 2015, luego de la primera aplicación de la ley de cuotas. Es decir, tendrá un claro predominio masculino: los hombres ocuparán el 79,8 por ciento de las bancas de la Cámara de Representantes y el 71 por ciento de las bancas del Senado.
FUENTE: Semanario Brecha (noviembre 2019)
Capítulo III
Acciones para la transformación.
El siguiente capítulo se centrará en las acciones y estrategias para avanzar hacia la igualdad de género en el cooperativismo. El mismo se nutre de diversos insumos que enriquecen la comprensión de las mismas, así como del contexto en el que se desarrollan.
Está dividido en seis apartados que hacen referencia a los distintos núcleos de acciones: en el primero se trabaja sobre la Sensibilización y Formación en Género; en el segundo sobre Corresponsabilidad en los Cuidados; el tercero sobre Mecanismos de Promoción de Equidad de Género; el cuarto sobre Cambios Normativos; el quinto trata de Empoderamiento y por último, el sexto, acerca de Atención y Prevención de la Violencia Basada en Género. Los cinco primeros están en diálogo con la “Consultoría para la promoción del empoderamiento y la autonomía de las mujeres en el mundo del Cooperativismo” (ONU Mujeres-Inmujeres-INACOOP) y se agrega un sexto referido a la atención de la Violencia basada en Género que responde a la relevancia del abordaje de estos aspectos enunciada por las mujeres cooperativistas tanto en el Diagnóstico de Género del Cooperativismo uruguayo realizado en 2018, por este proyecto, como en las IAP.
En cada uno de los apartados que componen este capítulo, se dará cuenta en primer lugar del estado de situación de la normativa en torno a cada tema. Para tal cometido, se tomarán en consideración distintos períodos en la construcción del marco normativo siguiendo la lógica marcada en el documento “Historización legislativa en materia de género y cooperativismo” (FCPU, 2019).
Un poco de historia
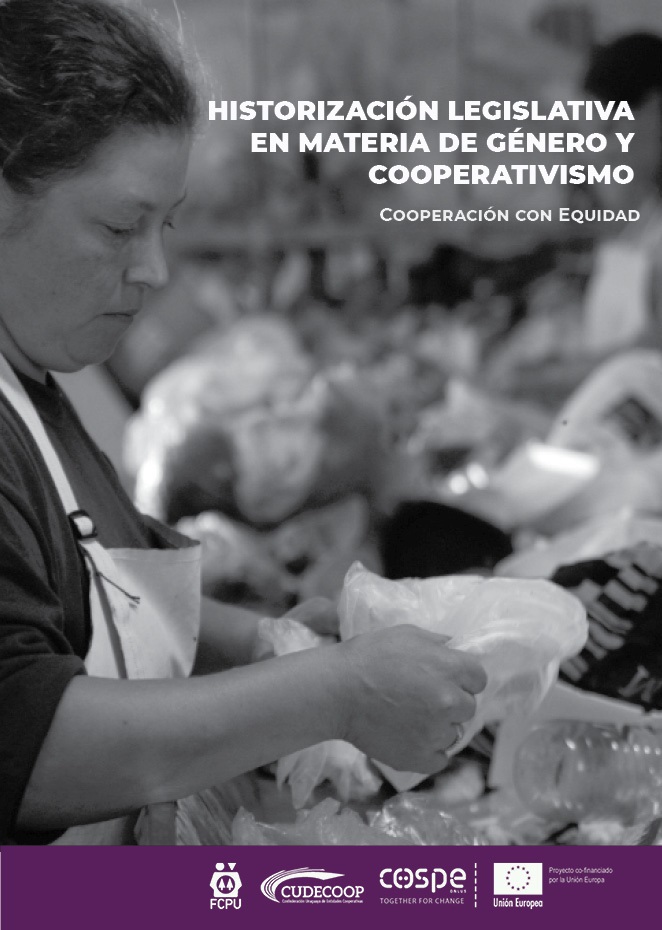
En el documento de “Historización legislativa en materia de género y cooperativismo” se establece una periodización que se inicia en los albores del siglo XX hasta la actualidad, tomando como punto de partida el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez. “La descripción se retoma con la restauración democrática. Para este periodo histórico, se sostiene el método teórico de periodización basado en el concepto de régimen social de acumulación. (…) A los fines prácticos, el periodo de restauración democrática se considera constituido por dos regímenes sociales de acumulación contrapuestos: uno tradicional -partido colorado y partido nacional, desde 1985 hasta 2005- y otro progresista -frente amplio, desde 2005 hasta la actualidad-.”
Acto seguido se detallarán las buenas prácticas en relación al Género y el Cooperativismo que han sido relevadas a nivel regional e internacional en el marco del Proyecto Cooperación con Equidad.
En última instancia, se desplegará una serie de “pistas” que el equipo de investigación del proyecto propone para el abordaje de cada eje. Estas pistas, en tanto claves para el abordaje de las temáticas, son propuestas para ser tomadas en consideración por las mujeres cooperativistas con la finalidad de aportar en la búsqueda de posibles soluciones. En ellas se retoman tanto algunos de los aportes de las investigaciones realizadas en el último tiempo, como los de las propias mujeres cooperativistas relevados en diversas instancias. Están dirigidas en tanto sugerencias de acciones a tres ámbitos: el de las políticas públicas, el de las organizaciones de segundo y tercer grado del cooperativismo y el de las cooperativas de base. También se recogen aquí algunas acciones que pueden ser llevadas adelante por las propias mujeres, individual o colectivamente, más allá de lo que se pueda implementar desde los ámbitos anteriormente mencionados.
Algunas de las pistas presentadas para cada eje están acompañadas por una “Caja de Herramientas” en la que se proponen técnicas o recursos que pueden colaborar en la concreción de esas acciones. La intención de este instrumento es que las mujeres cooperativistas cuenten con recursos y dinámicas concretas para abordar las diferentes temáticas, con el fin de aportar a la búsqueda conjunta de soluciones.
EJE 1: Sensibilización y formación en género
Como se ha visto en capítulo anterior, son numerosos y de diversa índole los problemas que enfrentan las mujeres en el cooperativismo en particular y en la sociedad en general. Desde la dilucidación de los mismos, se instala con fuerza la idea de que es necesario generar acciones tendientes a concientizar así como a instruir en materia de género, tanto dentro del movimiento como a la comunidad.
1.1 Marco normativo
Entre estas acciones es preciso resaltar los logros materializados en el plano legislativo. Específicamente en lo referente a estos temas, previo a la dictadura cívico-militar de 1973, no se encuentra legislación que tienda a conseguir estos objetivos. A partir de la vuelta a la democracia en 1985, es necesario remontarse al año 2002 para encontrar un antecedente en cuanto a sensibilización de género: en ese año se aprobó una ley que promueve la visibilización de mujeres destacadas públicamente (Ley 17.605, de 2002, Denominación de sala 17 del Edificio Anexo del Palacio Legislativo con el nombre de Dra. Paulina Luisi).
Desde ese momento y hasta 2005, las leyes que se aprobaron fueron dos, historizando en el sentido de la sensibilización y la formación en género: la Ley 17.724 de 2003, que aprueba la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y la Ley 17.817 de 2004, que declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.
Tomando el período 2005-2019, se puede apreciar un sensible aumento de la legislación en el tema, sobre todo en lo que respecta a la de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva (Ley 18.426), la obligatoriedad de programas de género y educación sexual en la educación formal (Ley 18.437), así como la prohibición de la discriminación y de la violencia (Leyes 18.437, Ley 19.122 y 19.517).
Este marco jurídico nacional puede tomar sentido mirándolo a la luz de ciertas buenas prácticas recabadas en otras partes del mundo, que acortan la distancia entre los dictámenes jurídicos y las prácticas sociales concretas.
1.2 Buenas prácticas
El eje que versa sobre la importancia de la formación, de la investigación y del monitoreo de los procesos de transformación, aborda la formación y la capacitación, como principales recursos demandados para el logro de la transformación. Transformación de aquellas concepciones arraigadas en las subjetividades, que hoy son la base de la reproducción de las desigualdades en las relaciones de género.
En las experiencias recabadas sobre la dimensión de Formación, pueden distinguirse tres grandes líneas de intencionalidades: una que busca hacer visible los mecanismos que producen y reproducen la desigualdad; otra orientada a dotar de recursos a las mujeres que comienzan a habitar los espacios de toma de decisiones, fortaleciendo su capacidad de gestión y aptitud de liderazgo; finalmente, una línea de acción tendiente a trabajar con y para varones las nuevas formas de masculinidades.
Asimismo, promocionar y difundir la Economía Social y Solidaria como oportunidad y rol central en las vidas de las mujeres, en cuanto es una forma de trabajar que promueve sustento económico y también emancipación y dignidad, gracias a sus prácticas basadas en la autogestión, la democracia y la cooperación. Esto puede verse reflejado en los siguientes aspectos que hacen al mundo cooperativo:
- Permite una mayor presencia de mujeres que en el resto de la economía.
- Habilita a que las mujeres ejerzan los roles de representación y gestión.
- Favorece los procesos de autoestima en las mujeres, haciendo eco en su mundo privado.
¿Qué son «buenas prácticas»?
Se entiende aquí por “buenas prácticas” las estrategias, herramientas y acciones que han habilitado el debate, el análisis de la problemática y un impacto positivo en la participación de las mujeres cooperativista en los emprendimientos de este sector de la economía social y solidaria. Siempre desde el punto de vista de los distintos actores y actrices consultados en el marco del proyecto. (Análisis Comparativo sobre Experiencia Internacional: Antecedentes y Buenas Prácticas en tema de participación de las mujeres en el Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria. Informe Final, FCPU.)
Entonces, la economía social y solidaria en general, y el cooperativismo en particular, son en sí una estrategia y una buena práctica para lograr una mejor participación de las mujeres en la sociedad.
Empero, para diseñar estrategias de abordaje de la problemática, es imperioso tener un diagnóstico situacional, cuya piedra angular reside en la Investigación, producción de conocimiento y difusión. En esta línea, el proyecto Cooperación con Equidad: Diagnóstico del cooperativismo uruguayo, 2018 marca un precedente en Latinoamérica en estudios exhaustivos sobre la realidad de las mujeres en el cooperativismo.
Sucede que para generar políticas, implementarlas y darles seguimiento siempre es importante contar con datos actualizados y análisis sobre la realidad en cuestión. Disponer de un registro de experiencias sistematizadas permitiría difundir de manera más acorde a la realidad los aportes que las mujeres cooperativistas realizan a sus territorios. Además, la sistematización de experiencias de las propias mujeres como protagonistas, exige una práctica de reflexión que nutre su proceso de empoderamiento como mujer y de su trabajo productivo dentro del cooperativismo.
En este sentido, cabe mencionar diversas prácticas que el movimiento de mujeres cooperativistas ha logrado plasmar, tales como: “Archivos de las mujeres” que tiene como cometido dar visibilidad a las experiencias de mujeres, creando referencias positivas, fortaleciéndolas como sujetos y contribuyendo a problematizar las iniciativas desde el punto de vista del género. Mostrar los logros alcanzados, alumbrar todo aquello que ha permanecido oculto, son semillas de transformación.
Por otro lado, existen experiencias de Monitoreo de buenas prácticas, que versan sobre liderazgos exitosos de mujeres y sobre la conciliación entre trabajo y vida personal. También se han podido rastrear estudios periódicos que monitorean el grado de participación de las mujeres en base a determinados criterios y la definición de un sistema de evaluación.
Hay aquí entonces otro desafío para las mujeres cooperativistas: expresar con autoridad sus necesidades y deseos, transformándolas en propuestas políticas de relevancia para el territorio en su globalidad.

Caja de Herramientas: “Cine-Foro”
Objetivo: Trabajar en torno al concepto de masculinidades.
Materiales: Para esta actividad encontrarás en tu caja de herramientas un pendrive con diferentes opciones de materiales audiovisuales.
- Tutorial de masculinidades existente en la plataforma de Centros Prometedores de Derecho del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de comprender las masculinidades a nivel teórico. [Link]
- Cortometraje “El machismo en las carnes”. Su objetivo es poder visualizar las transiciones de género y lo que implica ser varón. [Link]
- Comercial publicitario de Urufarma del 8 de marzo de 2019. Con el objetivo de poder visualizar las expectativas de género que se van volcando según se sea varón o mujer lo esperado para cada uno. [Link]
- La película argentina “XXY”. [Link]
Tiempo estimado: Depende de la opción audiovisual elegida. Entre 60 y 120 minutos.
Desarrollo: Se observa el material audiovisual escogido y luego se comenta en plenario en base a una serie de preguntas y a las resonancias en los y las participantes. Algunas preguntas disparadoras pueden ser: ¿Qué implica ser varón? ¿Hay una única manera de serlo? ¿Qué varones conocemos que desafían esos estereotipos? ¿El género es también cosa de varones?
1.3 Pistas
- Promover espacios de sensibilización y concientización para varones.
- Generar instancias de formación y reflexión para varones en las que se trabajen temas vinculados a las masculinidades, a saber:
- ¿Qué es ser varón? ¿El género es cosa de mujeres? ¿Cuál es el “costo” de ser varón?
- Masculinidad hegemónica y masculinidades subalternas
- Participación política de los varones: ¿cómo ocupan los espacios? ¿Cómo afecta esto la posibilidad de las mujeres de acceder a esos lugares?
- Continuar realizando instancias de formación en género abiertas a otras organizaciones (sindicatos, OSC, etc.) en todo el país.
- Generar líneas de financiación para formación y capacitación de mujeres cooperativistas, tanto en lo que tiene que ver con la tarea específica que desarrolla su cooperativa como en lo que respecta al cooperativismo en general, sus valores y principios, sus formas organizativas, su historia, etc.
- Realizar campañas públicas para denunciar desigualdades de género y en especial las que se reproducen a la interna del cooperativismo. Para esto se propone incluir los aportes de las investigaciones realizadas recientemente:
- ¿Cómo es el “cooperativista ideal”?
- Analizar los horarios de las reuniones y cómo éstos influyen en la participación de mujeres.
- Datos del Diagnóstico de Género en el Cooperativismo.

Caja de Herramientas: Procoop
Definición: El PROCOOP es un programa formativo que incluye actividades de capacitación y asistencia técnica para cooperativas, precooperativas y otras organizaciones de la economía social. Surge como resultado de un convenio establecido entre el INACOOP y el INEFOP, en el que CUDECOOP contribuye como socio estratégico.
Objetivo: Favorecer el acceso de los y las cooperativistas a actividades de formación y capacitación en diversos temas.
- Visibilizar a las mujeres cooperativistas y sus logros: que tanto las tareas que las mujeres realizan en las cooperativas como su presencia en el movimiento en general sean visibilizadas con el fin de reconocerse como actrices relevantes en la vida de sus organizaciones y de convocar a más mujeres a participar de esos espacios.
- Colocar en la agenda pública, sobre todo en relación a la institucionalidad estatal, el abordaje de las desigualdades de género en las cooperativas y organizaciones e impulsar políticas públicas que atiendan esta realidad.
- Realizar un relevamiento de experiencias concretas de las cooperativas y federaciones que trabajan en torno a las desigualdades de género y trabajar para que las actividades que se generan desde esos espacios sean intercooperativas en la mayor medida posible.
- Difundir estrategias y acciones exitosas de organizaciones y cooperativas para que sean de conocimiento de todo el movimiento.
- Articular con la Educación Formal acciones en las que se promueva el cooperativismo, sus principios y valores.
- Hacer uso de una herramienta que fue central en este proyecto: la Investigación Acción Participativa (IAP), indispensable metodología de trabajo y a la vez práctica política. Mediante la misma se identifica de manera puntual y estratégica las necesidades y deseos que las mujeres tienen así como las soluciones a las problemáticas que puedan reconocer, siendo ellas mismas las protagonistas de la transformación.

Caja de Herramientas: Programa de Apoyo a Entidades Cooperativas que trabajan con la Educación Formal (PAECEF).
Objetivo: Disponer de recursos para promover el cooperativismo en los diversos niveles de la Educación.

Caja de Herramientas: Programa de Apoyo a Entidades Cooperativas que trabajan con la Educación Formal (PAECEF).
Objetivo: Disponer de recursos para promover el cooperativismo en los diversos niveles de la Educación.

Caja de Herramientas: “Mujeres haciendo historia”
Objetivo: Visibilizar mujeres uruguayas de relevancia, identificar mujeres importantes del cooperativismo y visibilizar logros de mujeres cooperativistas a nivel local.
Materiales: Tarjetas con breves biografías de mujeres uruguayas de relevancia histórica en diversas áreas [ver tarjetas].
Tiempo estimado: 90 minutos
Desarrollo: Se entrega a cada participante una tarjeta con la biografía de una mujer, se agrupan quienes recibieron la misma y en cada subgrupo se lee. ¿Las conocían? ¿Qué características encuentran en ella? ¿Qué destacarían de su biografía?
Luego se invita a cada participante a pensar una mujer importante en la vida de su cooperativa o en la suya propia y contar por qué lo es.
Caja de Herramientas: “Mujeres haciendo historia”
Objetivo: Visibilizar mujeres uruguayas de relevancia, identificar mujeres importantes del cooperativismo y visibilizar logros de mujeres cooperativistas a nivel local.
Materiales: Tarjetas impresas previamente con breves biografías de mujeres uruguayas de relevancia histórica en diversas áreas.
Tiempo estimado: 90 minutos
Desarrollo: Se entrega a cada participante una tarjeta con la biografía de una mujer, se agrupan quienes recibieron la misma y en cada subgrupo se lee. ¿Las conocían? ¿Qué características encuentran en ella? ¿Qué destacarían de su biografía?
Luego se invita a cada participante a pensar una mujer importante en la vida de su cooperativa o en la suya propia y contar por qué lo es.
Se comparte lo conversado en cada grupo en un plenario y se les propone reconocer a las mujeres cooperativistas que han sido importantes en sus organizaciones aunque no hayan sido siempre visibilizadas.
EJE 2: Corresponsabilidad en los Cuidados
Continuando con el siguiente eje, es propicio dar a conocer lo que se entiende por corresponsabilidad en cuidados; se remite entonces al sentido amplio del concepto de cuidados al que hace referencia Corina Rodríguez (2015), entendiendo por tales: las actividades concernientes al autocuidado; el cuidado directo de otras y otros; así como aquellas referidas a la gestión de este trabajo (traslados a centros de enseñanza y de salud, coordinación de horarios, supervisión del trabajo de personas que realizan este trabajo en forma remunerada, entre otras actividades); y aquellas actividades que refieren a proveer las condiciones necesarias para realizar todas estas actividades (lo tradicionalmente llamado tareas domésticas: limpieza, compras, preparación de alimentos, etc).
En una visión más restringida, el trabajo de cuidados hace referencia a la atención de personas dependientes. Esa es la visión que se sustenta en la Ley de Cuidados (Nº 19.353). En dicha Ley, se establece qué se entiende por cuidados:
“las acciones que las personas dependientes deben recibir para garantizar su derecho a la atención de las actividades y necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas. Es tanto un derecho como una función social que implica la promoción del desarrollo de la autonomía personal, atención y asistencia a las personas dependientes”
(Ley 19.353).
Cuando se habla de corresponsabilidad, se hace referencia a la situación de responsabilidad compartida entre familia, Estado, comunidad y mercado (Ley 19.353).
2.1 Marco normativo
En cuanto al recorrido referente a legislación que se ha aprobado en nuestro país pro pendientes en alguna medida a velar por dicha corresponsabilidad en los cuidados, se observa que es a partir de 2005 donde hay mayor proporción de normativa al respecto, con la aprobación de la Ley Nº 19.353 en el año 2015, mediante la cual se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como coronación de este proceso.
Atendiendo específicamente al período 1985-2004, se recogen algunas leyes tendientes a la corresponsabilidad del Estado, privados y familias en los cuidados: licencia por adopción (Ley 17.292, de 2001), asignación prenatal ante embarazos múltiples (Ley 17.474, de 2002), mecanismos de promoción de la lactancia materna (Ley 17.803, de 2004). Asimismo se remonta a este período la aprobación (mediante la Ley 17.823, de 2004) del Código de la Niñez y la Adolescencia donde se fijan las responsabilidades del Estado, la sociedad y la familia en relación a los niños, las niñas y adolescentes.
Corina Rodríguez Enríquez
Es una economista egresada de la Universidad de Buenos Aires (Arg) Sus líneas de investigación se desarrollan desde los estudios socio-económicos dentro el marco teórico de la Economía Feminista.
Para este capítulo se utilizaron apuntes de su publicación “Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”, Nueva Sociedad, Nº256, pp.30-44.
En el período siguiente, desde 2005 a la actualidad, es donde se concentra la mayor la cantidad de leyes aprobadas en la materia:
- Leyes 17.957 de 2006, 18.244 de 2007 y 19.480 de 2016 (mediante la cual se garantiza el derecho al cobro de la pensión alimenticia por quienes se al cuidado);
- Ley 18.154, de 2007, que establece la obligatoriedad de la educación inicial desde los 4 años (por lo que se amplía la cobertura educativa a partir de esa edad);
- Ley 18.227, de 2007, por la cual se extienden las asignaciones familiares a las madres no trabajadoras formales;
- Ley 18.345, de 2008, que incluye un artículo sobre licencia por paternidad; así como la 19.161, por la cual se extienden las licencias por maternidad y paternidad;
- Ley 18.395, de 2008, mediante la cual se computa a las mujeres un año de servicios más por cada hijo;
- Ley 18.436, de 2008, por la cual se establece el medio horario para trabajadoras y trabajadores que adopten niños/as;
- Ley 19.121, de 2013, sobre el estatuto del funcionario público (jornada reducida por lactancia, adopción o legitimación adoptiva por 6 meses, licencia maternal de 13 semanas, extendiéndose a 18 en circunstancias especiales, aumentando a 10 días la licencia por paternidad y brindándose por adopción seis semanas continuas, día de licencia por exámenes médicos para funcionarias y funcionarios. Establece asimismo que en casos de inasistencia al servicio debido a situaciones de violencia doméstica no se harán efectivos los descuentos correspondientes.
- Ley 19.530, de 2017, sobre la implementación de salas de lactancia en los establecimientos laborales.
Este conjunto de legislaciones son un puntapié para sacar del ámbito privado la dimensión del cuidado, intentando distribuir en la red social las formas colectivas de corresponsabilidad.
2.2 Buenas prácticas
La abundante sistematización de producción teórica sobre la temática del cuidado, muestra que muchas de las mujeres que alcanzan a tener roles y logran participar de espacios de tomas de decisiones lo hacen apoyándose en el entramado familiar que participa de los cuidados. Es en esta línea que el movimiento cooperativo comienza a abordar la dimensión del cuidado, buscando equilibrar las responsabilidades y hacer de ésta, un espacio estratégico para el fortalecimiento de los valores cooperativos.
Entre las buenas prácticas identificadas, hay que resaltar especialmente, el despliegue de mecanismos que facilitan la ejecución de las normas vigentes en lo que respecta a las tareas de cuidados y a la flexibilidad de los horarios de trabajo. Si bien este eje versa sobre corresponsabilidad, las buenas prácticas fueron recabadas desde la perspectiva de la conciliación de la vida familiar con la laboral, que si bien no es sinónimo de corresponsabilidad, configuran un primer paso en esta dirección.
Asimismo, se han diseñado servicios orientados a la igualdad de oportunidades, que faciliten la conciliación del mundo público-privado -la instalación de salas de lactancia, por ejemplo-, apoyándose en herramientas tecnológicas que puedan permitir una distinta organización en cuanto a las rutinas y la disposición de los espacios de trabajo .
Derecho a los cuidados
A partir de la Ley 19.353 -aprobada el 18 de noviembre y promulgada el 27 de noviembre de 2015-, en Uruguay todas las niñas y niños, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia tienen derecho a ser cuidadas. La ley, a su vez, reconoce el valor social de las personas que realizan tareas de cuidados y apunta a promover una modificación de la actual división sexual del trabajo.
Otras formas de carácter vincular, han incorporado desde su origen modalidades de organización del trabajo que incluyen el apoyo a las compañeras que están en la etapa de la maternidad y también en etapas de la vida en las cuales necesitan una mayor flexibilidad de los horarios y las formas de trabajo; entre ellas pueden visualizarse:
- Integración al 100% de la maternidad obligatoria;
- tiempo parcial;
- movilidad horizontal;
- medidas de reintegración tras la baja por maternidad;
- exención de los turnos nocturnos;
- permiso parental, en particular permisos
- para padres, muy por encima de lo establecido por la ley;
- cobertura en caso de enfermedad de largo plazo;
- teletrabajo;
- banco de horas.
- espacios de cuidado;
- tele-asistencia;
- varios tipos de asistencia familiar;
- formas de atención de salud suplementaria;
- fondos de desempleo;
- microcréditos.
Para este capítulo se utilizaron apuntes de su publicación “Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”, Nueva Sociedad, Nº256, pp.30-44.

Caja de Herramientas: Dinámica del Reloj
Objetivo: Problematizar el uso del tiempo y la división de tareas por género en la cooperativa.
Materiales: Reloj impreso, papel, lapiceras. [Reloj y planilla]
Tiempo estimado: 45 minutos
Desarrollo: Se le propone a cada participante que registre en su reloj qué tareas realiza en la cooperativa (más allá de lo laboral, actividades que estén vinculadas a la vida de la cooperativa en sí) y cuánto tiempo le dedica a cada una de ellas.
Ejemplo: Yo siempre me encargo de abrir el salón y ordenar las sillas antes de las asambleas, esta tarea me lleva aproximadamente media hora.
Luego de que cada quien haya completado su reloj, se les propone intercambiar aleatoriamente con otros compañeros y compañeras de la cooperativa para identificar coincidencias y diferencias entre lo que allí colocaron.
Luego se realiza un plenario en el que se comparten y problematizan las tareas que hacen hombres y mujeres, sus diferencias y qué rol debe tener la cooperativa al respecto.
EJE 3: Mecanismos de promoción de la equidad de género
En esta sección, el foco se coloca sobre los mecanismos tendientes a promover la igualdad de género. Estos comprenden aquellas herramientas que se implementan con la finalidad de afrontar las desigualdades de género en un ámbito determinado.
En cuanto al término equidad es necesario aclarar que el mismo refiere a las acciones tendientes a intervenir sobre las carencias históricas y sociales producidas por las desigualdades por género. Este concepto no es equiparable al de igualdad, que hace referencia a la eliminación de toda forma de discriminación por pertenecer a uno u otro sexo, en cualquier ámbito de la vida.
3.1 Marco normativo
Dentro del marco normativo, se encuentra como antecedente directo de los mecanismos de promoción de la equidad de género un decreto de 1910 que aprueba el establecimiento de una cuota del 10% para impulsar la participación de las mujeres en la administración pública. Este hecho, constituye uno de los primeros ejemplos de acción afirmativa en nuestro país.
En el rastreo de estos mecanismos, en el período comprendido entre 1985-2004, se pueden señalar las leyes 16.045 y 16.063 (ambas de 1989), y la 17.677 (de 2003), que apuntan a eliminar las discriminaciones y promover la igualdad de trato a nivel laboral y político.
En el período comprendido entre 2005 y 2019, se presenta la siguiente recapitulación de las normas en la materia:
- En 2007 se encuentra el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Políticas públicas hacia las mujeres uruguayas)
- Ley 18.104, de 2007, de reconocimiento de la igualdad formal y política: Igualdad de Derechos y Obligaciones entre hombres y mujeres.
- Ley 18.246, de 2007. Unión concubinaria: reconoce la diversidad de arreglos familiares, parejas que no han contraído matrimonio, de igual o distinto sexo.
- Leyes 18.476 y 18.487 de 2009, sobre la participación equitativa de ambos sexos en la integración de los órganos electivos nacionales y departamentales y de dirección de los partidos políticos
- Ley 18.620, de 2009, Derecho a la identidad de género: reconocimiento del Derecho a la Identidad de Género, cambio nombre y sexo registral. Reconoce el derecho a la identidad sexual que la persona tenga psicológica y físicamente y el derecho a adecuar su documentación.
- Ley 18.868, de 2011, mediante la cual se prohíbe exigir la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción y permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada. Asimismo, se prohíbe la exigencia de toda forma de declaración de ausencia de embarazo.
- Ley 19.075, de 2013, Matrimonio Igualitario: modificación del Código Civil reconociendo al matrimonio civil como la unión permanente, de dos personas de distinto o igual sexo.
- Decreto 137/018, de 2018, Estrategias para la igualdad de género 2030: “constituirá el plan orientador de la acción del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo (…) que la misma propone delinear un horizonte de igualdad de género al año 2030, así como obtener un itinerario a mediano plazo que contemple, de forma coherente y eficiente, los retos de las diversas áreas de vulneración de derechos y desigualdad”.
- Ley 19. 684, de 2018, Ley Integral para personas transgénero.
- Ley 19.685, de 2018, Promoción del desarrollo con equidad de género, mediante la misma se sustituye el artículo 3° de la Ley 19.292: establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% para las no centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas (con igualdad de Género).
Anteriormente se ha hecho referencia a leyes que hacen a igualdad de género en el ámbito legal en cuanto a identidad así como a reconocimiento de derechos en materia de diversidad sexual. Se las ha señalado puesto que han sido avances que habilitan a generar las condiciones para promocionar igualdad ya no solo en cuanto a las personas autoidentificadas como mujeres y varones, sino a las distintas identidades que componen la diversidad sexual y de género.
¿Equidad o Igualdad?
Equidad de género e Igualdad, están unidas, pero es incorrecto reemplazar una con otra.
Por Equidad se entiende, a las acciones dirigidas a cubrir las carencias históricas y sociales que producen las desigualdades por género. Por Igualdad se entiende, al reconocimiento de que mujeres y varones, tienen comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas; y que son valoradas y favorecidas de la misma manera. La Igualdad entre mujeres y varones, implica la eliminación de toda forma de discriminación que se genere, en cualquier ámbito de la vida; por pertenecer a cualquier sexo. Todas las personas, independiente de su sexo, tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones, sin estar limitadas por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios.
3.2 Buenas prácticas
Impulsadas desde las bases pero también desde las políticas públicas de sus propios países y por los organismos internacionales, las organizaciones cooperativas -en sus distintos niveles- han generado estrategias y mecanismos para incluir la perspectiva de género. Entre ellos, se mencionan:
- Ley de cuotas o cupos (como mecanismo introducido formalmente para garantizar la participación equitativa de varones y mujeres);
- Comisiones de mujeres o de género (espacios dispuestos en los distintos niveles de organización cooperativa);
- Formación para dirigentes: tanto varones como mujeres (por ejemplo, para facilitar las trayectorias profesionales de las mujeres, se promueven proyectos tendientes a equilibrar la participación en base al género en los roles de gestión y en la gobernanza);
- Encuentros periódicos entre mujeres cooperativistas (por ejemplo, Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas, que, en tanto entramado social, conecta las dirigencias con las bases así como los centros con las periferias);
- Investigación sobre el estado de situación (por ejemplo, Cooperación con Equidad: Diagnóstico de género del cooperativismo uruguayo);
- Campañas de comunicación y difusión (por ejemplo, Alianza Cooperativa por la No Violencia de Género);
- Relevamiento y difusión de casos de éxito (por ejemplo, Antecedentes y Buenas Prácticas en cuanto al tema de participación de las mujeres en el Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria);
- Sellos y/o sistemas de calidad con equidad, con sus mecanismos de monitoreo, que en algunos casos se encuentran reflejados en manuales publicados;
- Herramientas financieras (por ejemplo: incentivos para las cooperativas orientadas hacia la paridad de sus integrantes, fondos dirigidos especialmente a cooperativas de mujeres, créditos para mujeres emprendedoras que contemplan las condiciones particulares que atraviesan a muchas mujeres -maternidad, cuidados, etc.-, entre otros);
- Medidas orientadas a repensar los lugares de trabajo y las formas de la participación (por ejemplo, horarios de las reuniones, modalidad de organización de los espacios de gestión, formas alternativas de participación, entre otros);
- Dispositivos de promoción desde arriba, que busca conectar con experiencias territoriales transformadoras, desconocidas en los órganos de representación. Es fundamental dar visibilidad a las prácticas cotidianas de las mujeres, así como es fundamental para las mujeres de la base que existan órganos (comité o comisiones de género) que puedan representarlas y visibilizarlas.
“La reflexión teórica y estratégica inspira la práctica, la cual después va más allá de la primera. Y es un proceso circular en donde cada anillo de la cadena fortalece al sucesivo.”
(Análisis Comparativo sobre Experiencia Internacional: Antecedentes y Buenas Prácticas en tema de participación de las mujeres en el Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria. Informe Final, FCPU, sin publicar.)
¿Qué es la Alianza Cooperativa por la No Violencia de Género?
Comprometida con la Igualdad de género, la FCPU en el año 2018 realiza un diagnóstico de género en el cooperativismo en el marco del proyecto “Cooperación con Equidad”. Estos datos sirvieron para que la Comisión de Género junto al Consejo Directivo planificaran y pusieran en práctica diversas acciones para eliminar las inequidades de género al interior del movimiento cooperativista.
Reconociendo la gravedad de la situación que genera la Violencia Basada en Género (VBG), surgió la necesidad de crear instrumentos, estrategias y herramientas que habiliten los medios necesarios para que se reconozca este problema como público, para que la comunidad se sensibilice en la problemática y crezca así su implicancia y compromiso activo en la lucha contra la VBG.
Para lograr ese cometido, el movimiento cooperativo propone la firma de una “Alianza Cooperativa por la No Violencia de Género”, donde quede manifiesto cuáles son las acciones que puede llevar adelante cada cooperativa para eliminar estereotipos, mandatos y prejuicios, que naturalizan la VBG.
EJE 4: Cambios normativos
En este apartado el foco se hará sobre aquellos cambios a nivel normativo relativos a la incorporación de la perspectiva de género en el cooperativismo. Siguiendo la lógica sostenida anteriormente, en primer lugar se esboza el derrotero legal al respecto.
4.1 Marco normativo
Es posible trazar un recorrido en cuanto a legislación tendiente a configurar un cambio de paradigma respecto a la institucionalidad y sus objetivos.
Niki Johnson
Es Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Queen Mary de Londres. De nacionalidad británica, actualmente trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay.
Su trabajo ha abordado diversas áreas vinculadas a los ejes género, ciudadanía y representación política ante la constatación de una subrepresentación de mujeres en el sistema político uruguayo durante el período post-dictadura, lo que representa una regresión con respecto a lo avanzado durante la primera mitad del siglo XX en Uruguay.
Para este capítulo se utilizaron apuntes de su publicación “Mecanismos estatales para el avance de las mujeres en el Uruguay”, disponible en: http://www.cotidianomujer.org.uy/lgenero/4meca.htm
En 1987 mediante el decreto 226/87 se crea el Instituto Nacional de la Mujer, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que por la definición de sus objetivos principales se vislumbra cómo el mismo no fue creado para ejecutar políticas públicas, “(…) sino que se concibió como el órgano rector y coordinador de políticas de la mujer a implementar por otros organismos del estado” . Transcurriendo por varias formas, se llega a la creación del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INMF) en 1990. Cuando se crea mediante la Ley 17.866 el Ministerio de Desarrollo Social, el INMF pasa a formar parte del mismo y en 2005 se modifica su denominación a Instituto Nacional de las Mujeres (Ley 17.930). Entre los cometidos de este Instituto, se establece que ejercerá como “ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así como el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas” (Ley 17.930, art. 377).
En el período 1985-2004, es preciso detenerse en la creación de la Ley 16.081 (de 1989) por la cual se reconoce el derecho del cónyuge al uso, ante fallecimiento del titular, de la vivienda. En dicha Ley puede reconocerse un primer antecedente en la consecución de la cotitularidad de la vivienda en el cooperativismo, para cuyo logro hubo que esperar 30 años: en 2019 mediante la introducción de la perspectiva de género y fruto de la lucha de las federaciones de cooperativas de vivienda (FECOVI, FUCVAM), así como del resto del movimiento cooperativo y algunas instituciones del Estado, se hace frente a la desigualdad de género en estas cuestiones, logrando cambios normativos en materia de vivienda en el cooperativismo. De esta forma se modifica en octubre de dicho año la Ley General de Cooperativismo (No. 18.407) para contemplar la titularidad compartida de la vivienda:
“Serán simultáneamente socios titulares, las dos personas del hogar destinatario de una vivienda que, (…) habiten la misma en forma permanente, estén a cargo del núcleo familiar y constituyan matrimonio, unión concubinaria reconocida, o unión concubinaria sin declaración judicial de reconocimiento con independencia de su género y estado civil, constituyendo a todos los efectos, una titularidad compartida”
(Art. 119, Ley 18.407)
4.2 Buenas prácticas
Las formas en que se expresan los marcos normativos, son diversas de acuerdo al contexto en el que emerge.
En Uruguay, la Ley General de Cooperativas Nº 18.407, es un marco legal que destaca los avances legislativos para el desarrollo del cooperativismo y la economía social a nivel nacional, marcando un cambio fundamental en materia de políticas públicas de promoción del cooperativismo. Esta ley declara a las cooperativas de interés general e instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, así como al fortalecimiento de la democracia y a una distribución más justa de la riqueza. A su vez, permite dotar a las mismas de instrumentos de capitalización para su desarrollo. Se introdujeron novedosas formas de colaboración y se pasó de un sistema de contralor atomizado y disperso a otro concentrado. De esta forma, el Estado pasó a ser responsable de promover políticas públicas orientadas a la economía social, creando el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) como organismo articulador. Sin embargo, la ley carece de perspectiva de género.
En algunos casos el compromiso de las mujeres cooperativistas logró posicionar la temática en la ley, estableciendo -en calidad de principio fundamental- la igualdad de género, como configuración transversal al resto de los principios. Esto queda expresado de la siguiente forma:
- entre las finalidades a las que debe destinarse el Fondo de Formación y Sostenibilidad de las Cooperativas debe haber fomento de una política efectiva de igualdad de género y de sostenibilidad cooperativa,
- serán objeto de especial promoción aquellas entidades cooperativas que establezcan mecanismos que aseguren efectivamente la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de dirección, así como también,
- aquellas sociedades cooperativas que incorporen a su actividad la innovación, contribuyan a la cooperación e integración cooperativa o desarrollen su labor con arreglo a principios de sostenibilidad cooperativa y mejora medioambiental, así como a formas de compaginar de la vida laboral y familiar e igualdad de género.
En otros casos, fue determinante la política de los gobiernos para la incorporación de la perspectiva de género en la legislación, marcando un antecedente de inclusión de género en todos los espacios de la actividad pública. De este modo, se introduce una indicación inédita de proporcionalidad de género para los consejos directivos de las cooperativas -por ejemplo, si una cooperativa tiene el 60% de mujeres, ese porcentaje debe quedar reflejado en el consejo directivo-. Esta representación proporcional debe quedar inserta en los estatutos y se prevé un plazo de tres años para la implementación de la normativa, a partir de la promulgación de la misma.
Asimismo, pueden observarse esfuerzos regionales que propician la participación de las mujeres al interior del cooperativismo, como es el ejemplo de la Escuela Latinoamericana de Mujeres Cooperativistas, resultado del esfuerzo de mujeres centroamericanas, nucleadas con la intención de construir un Modelo de Formación de Mujeres Cooperativistas de alcance latinoamericano. El propósito de esta escuela es generar cambios importantes en las condiciones de vida de las mujeres en los países del continente, especialmente en relación al conocimiento y apropiación de sus derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad cooperativa.
“Hay aquí entonces la primera recomendación que este trabajo acerca a los actores del proceso en Uruguay: revisar la ley del país y analizar las posibilidades de introducir en las normas, principios que puedan generar prácticas de transformación.”
(Análisis Comparativo sobre Experiencia Internacional: Antecedentes y Buenas Prácticas en tema de participación de las mujeres en el Cooperativismo y la Economía Social y Solidaria. Informe Final, FCPU, sin publicar.)
Se trata de encauzar los compromisos para democratizar la legislación cooperativa, con la finalidad de garantizar una participación plena con igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en beneficio del desarrollo y fortalecimiento del movimiento cooperativo.
Titularidad compartida entre las parejas
La Ley Nacional de Vivienda aprobada hace 50 años consideró “para las decisiones en las cooperativas, un voto por cada socio con independencia del capital social que le corresponda a cada uno”.
En las cooperativas de viviendas, se hace “imposible independizar al socio cooperativista del núcleo familiar destinatario de la vivienda y de la pareja responsable de ese núcleo familiar”, por lo que el Poder Ejecutivo entendió “necesario” establecer políticas contra “las desigualdades de género”.
Atendiendo eso, es que propuso establecer “para los socios de cooperativas de viviendas la titularidad compartida entre los integrantes de la pareja”.
“La titularidad compartida se concibe como un instrumento de equidad de género ya que supone el ejercicio de la corresponsabilidad con independencia de género, en términos más amplios, entre integrantes de una pareja para la toma de decisiones vinculadas a la vivienda”, dice el Poder Ejecutivo.
FUENTE: diario El País (enero 2019)
4.3 Pistas
Impulsar modificaciones en la Ley Nº 18.407, que incorpore la perspectiva de género y se oriente así a la Igualdad entre las personas. Algunos aspectos a contemplar en la reforma podrían considerarse como:
Cuota, como ya se detalló anteriormente en sus diversas posibilidades.
Incluir en la Memoria Anual el registro, sistematización y análisis de aspectos vinculados a las acciones tendientes a promocionar la Igualdad de Género al interior de las cooperativas.

Caja de Herramientas: “Memoria anual con perspectiva de género”
Objetivo: Visibilizar la presencia (o ausencia) de acciones y decisiones que se toman desde cada cooperativa para favorecer la igualdad de género
Desarrollo: Se propone hacer un esfuerzo por incluir en la Memoria Anual que se vota en Asamblea Ordinaria en cada cooperativa, aspectos vinculados al género.
Un instrumento para esto puede ser analizar el padrón social, los ingresos y egresos de la cooperativa en función del género. Realizar también un listado de acciones que cada cooperativa planifica realizar como ser capacitaciones en género, encuentro de mujeres cooperativistas etc y poder visualizar, para luego evaluar, en la memoria anual.
También se sugiere que se incorporen todas aquellas actividades que se hayan realizado en torno al tema: si desde la cooperativa se participó de alguna capacitación o algún encuentro, si tienen comisión de género, si la CEFIC organizó alguna instancia de formación, etc.
El uso de los Fondos Comunes, que incluya líneas de trabajo y acciones de promoción de la Igualdad de género y sostenibilidad de la cooperativa.
Reglamentar e implementar con la mayor agilidad posible la modificación a la Ley 18.407 sobre la Cotitularidad para cooperativas de vivienda.
Transversalizar en Estatutos y Reglamentos Internos, la perspectiva de género (por ejemplo: lenguaje inclusivo, entre otros).

Caja de Herramientas: “Pasapalabra” inclusivo
Objetivo: Buscar formas del lenguaje no sexistas que incluyan a todos y todas sin marca de género
Desarrollo: la idea es simular el juego de “pasapalabra”. La persona que coordine la actividad lee las definiciones, los y las participantes buscan una respuesta que no use el genérico masculino (“todos”) y quien coordina aprueba o no las respuestas analizando si cumplen con ese requisito.
Ejemplos de preguntas y sus correspondientes respuestas:
A: Conjunto de administradores y administradoras → LA ADMINISTRACIÓN
C: Conjunto de ciudadanas y ciudadanos → LA CIUDADANÍA
E: Conjunto de hombres y mujeres con derecho al voto → EL ELECTORADO
I: Conjunto de los niños y las niñas → LA INFANCIA
N: Persona que escribe novelas → NOVELISTA
Pensar una pregunta para cada letra. Cuantas más letras respondan correctamente, más puntos acumulan.
EJE 5: Empoderamiento de las mujeres
El concepto de empoderamiento tiene un carácter fuertemente polisémico, por lo que se iniciará este apartado presentando claves del debate que existe en torno al mismo.
Existe una corriente de producción teórica que hace referencia al empoderamiento como un proceso de “expansión de las habilidades de las personas para tomar decisiones estratégicas para sus vidas en condiciones en las cuales estas habilidades han sido rechazadas previamente” . Por otra parte, hay quienes discuten esa noción, interpelándola por sobredimensionar la responsabilidad de quien “se empodera”, desconociendo las condiciones en las que ese proceso puede desarrollarse o no. Este es el caso de Bentancor (2011) , quien afirma que el concepto de empoderamiento minimiza el papel del conflicto inherente a las luchas por el poder.
5.1 Marco normativo
A continuación se repasan algunas normas que han favorecido el proceso de empoderamiento/emancipación para las mujeres.
Las primeras normas en la materia datan de principios del siglo XX:
- En 1906 y 1911 el parlamento trabaja en un proyecto de ley que establecía la obligatoriedad del descanso de un mes para la mujer después del parto y un nuevo proyecto de ley para aumentar el descanso posparto a 45 días, donde se establece que el Estado deberá pagarle a la mujer durante ese período.
- En 1912 se crea la Sección de la Enseñanza Secundaria y Preparatoria para Mujeres, con el objetivo de fomentar la educación de las futuras ciudadanas.
- En el año 1913, se aprueba la Ley N° 4802 en la cual se establece el divorcio por sola voluntad de la mujer; Uruguay se convirtió en pionero en el América Latina al otorgar el derecho a las mujeres a solicitar terminar con su matrimonio sin evocar ningún causal, solamente expresando su deseo de hacerlo.
María Virginia Bentancor
Es Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Su tesis de grado se llamó “Una coalición alarmante entre capitalismo y patriarcado : trata de personas con fines de explotación sexual”.
Para este capítulo se utilizaron apuntes de la publicación “Empoderamiento: ¿una alternativa emancipatoria?” Revista Margen, Nº 61.
En el período comprendido entre 1985 y 2004, se encuentra la ley de regulación del trabajo sexual (Ley 17.515).
En el período 2005-2019 por su parte, se enumeran las siguientes normas:
- Ley 18.065, de 2006, mediante la que se regula el trabajo doméstico.
- Ley 18.076, de 2006, que garantiza el derecho a refugio a personas perseguidas por su condición de género.
- Ley 18.987, de 2012, mediante la cual se aprueba la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Por lo expuesto se ven cómo se pretende regular en distintos ámbitos cuestiones que hacen al empoderamiento/emancipación de la mujer: desde el ámbito laboral, doméstico, del propio cuerpo. Como si fuera guiado por la máxima feminista de lo personal es político, se observa el movimiento efectuado por la regulación legal desde el ámbito público hasta la disposición del marco normativo que vela por los derechos en el dominio de lo más íntimo, que no deja de ser campo de disputa: el cuerpo de las mujeres .
Asimismo, retomar el horizonte de buenas prácticas que hacen de marco guía en la visualización de alternativas de acción parece necesario e imperioso.
5.2 Buenas prácticas
- En relación al eje de empoderamiento, cabe mencionar algunos dispositivos que, al ejecutarse, sientan las bases sobre la cual el proceso de fortalecimiento de las mujeres se hace posible. Al respecto puede señalarse:
- Comités o comisiones de género, como órgano de consulta y asesoramiento para los consejos directivos y con un fuerte componente de empoderamiento para las mujeres que lo integran. Su horizonte, marca la promoción de la participación de las mujeres, su formación, así como su visibilización.
- Espacios propios, con representación y autoridad, que habilitan procesos y permiten la circulación de recursos para el fortalecimiento individual y colectivo. Promueven el protagonismo y presencia de mujeres en el ámbito cooperativo y público desde una conciencia de género grupal. En estos espacios es donde las mujeres se encuentran para pensar cómo adquirir visibilidad, debatir y construir estrategias así como acceder a la formación y auto-formación que necesitan. De esta manera logran reconocimiento como cooperativistas; así como ubicarse como actor político en los órganos y plataformas de diálogo (con otras entidades cooperativas y con el Estado) ocupándose de sus derechos. Este tipo de espacios son propicios para desplegar otras formas de ejercer el poder como es el liderazgo femenino o liderazgo compartido. Históricamente asociado a las mujeres, en cuanto socializadas de forma distinta a la gestión de sus tareas y responsabilidades, el mismo se caracteriza por:
trabajo cooperativo: en el que cada persona desarrolla una función que revierte en el proyecto común. La estructura es, por lo tanto, poco jerárquica y dispone de líneas de comunicación abiertas entre las personas del equipo y la dirección.
todo el equipo comparte el éxito: se pone el énfasis en el proceso y el camino recorrido. No sólo es importante triunfar, sino la manera en que se ha gestionado el proyecto.
combinar el trabajo racional con el intuitivo: es decir que no hace falta controlarlo todo, para cada persona debe haber un programa de acuerdo con el tiempo, los ritmos que necesita y los espacios que le son más cómodos. Desde esta perspectiva, se “confía” en el equipo.
fomentar la colaboración en lugar de la competición: esto significa prever las repercusiones que una acción determinada puede tener en las personas del equipo.
¿Qué quiere decir lo personal es político?
Este postulado feminista hace referencia a que para las mujeres “(…) la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas: la relación con el propio cuerpo” Germaine Greer (2005). “Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical.”, disponible en: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2061)
- Mujeres cooperativistas dan respuestas a las necesidades de servicios de sus territorios. Crean cooperativas con criterios que responden a sus necesidades prácticas, pero también a las necesidades de otras mujeres en sus territorios, que no están atendidas desde el estado. Por ejemplo, aquellas destinadas a cubrir la dimensión del “cuidado”, de los servicios educativos. La creciente situación de movilidad de personas, ha generado nuevas necesidades entorno a lo cual surgen servicios innovadores que permiten, además, generar puestos de trabajo formal frente a la disminución de la intervención del Estado. El aporte de las mujeres a través de estas acciones, no se mide solo en la variedad y profesionalidad de los servicios brindados. Se mide en ciudadanía y en aporte transformador hacia los territorios, de los servicios educativos.
- Interpelación al sistema hegemónico desde la práctica cooperativa, dentro del mundo cooperativo y de la Economía Social y Solidaria, mujeres logran responder a sus necesidades prácticas, siendo estratégicas en su territorio. A partir de sus necesidades y de la reflexión sobre la falta de igualdad, ellas construyen un pensamiento crítico, que interpela el sistema hegemónico desde sus bases. Se pone en discusión la mera productividad, se hacen preguntas sobre el impacto excluyente de la tecnología y buscan maneras de incorporar en la cooperativa a más mujeres, cuestionan por qué ciertos sectores están dominados por la gestión masculina. La conciencia que su práctica cooperativa les otorga, entra en tensión con el sistema hegemónico en donde actúan.
Otras
En 2018 la Organización de Trabajadoras Sexuales Organizadas -Otras-, se constituyó con la pretensión de modificar ley que regula el trabajo sexual puesto que consideran que si bien sirvió para salir de la clandestinidad y la violencia en su momento, dicha ley es de carácter “higienista”, centrada en los derechos de clientes y dueños de whiskerías y no se enfoca en los derechos de las mujeres y su salud integral.
- Juntarse, pensar juntas, comunicar-se. Parece haber acuerdo entre las mujeres cooperativistas acerca de que los aspectos más deseados para transformar las desigualdades que les atraviesa, son aquellos que se relacionan con el estar juntas, pensar juntas, construir pensamiento y acciones. No sólo aquellos órganos institucionales mencionados, sino espacios de ocio y disfrute para encontrarse. Los encuentros de mujeres, convocados a nivel local, regional y nacional, también se ven como fundamentales: son oportunidades para poner en círculo las prácticas y para seguir creando desde las mujeres. Donde puedan comunicar y comunicarse de forma apropiada. Y es también importante fortalecer la visibilidad y el reconocimiento hacia sectores productivos menos visibilizados y en los cuales las mujeres tienen una participación importante.
- Ser parte de la agenda del movimiento de mujeres y de las plataformas de diálogo con el estado, con el objeto de introducir el modelo cooperativo como alternativa o como una posibilidad para resolver algunas de las cuestiones que son problemáticas para las mujeres. Se trataría de ser militante de género en el sector cooperativo y militante cooperativista en los espacios feministas . De esta manera, fortalecer la presencia pública de las mujeres cooperativistas.
5.3 Pistas
- Generar líneas específicas de formación para mujeres dirigentes y quienes aspiran a serlo en torno a:
liderazgo
oratoria
negociación
mediación y resolución de conflictos
- Estimular la creación de Comisiones de Género en todos los niveles cooperativos e intercooperativos.
- Realizar encuentros periódicos entre mujeres cooperativistas a nivel departamental, regional y nacional.
- Favorecer la existencia de espacios de ocio, disfrute y socialización.
- Diseñar un sistema de acompañamiento e intercambio entre mujeres dirigentes y cooperativistas de base. Para esto será necesario disponer de fondos y recursos que favorezcan ese proceso.
- Fomentar transformaciones actitudinales en la cotidianidad cooperativista, que vayan en el sentido de construir lazos de solidaridad entre las cooperativistas: por ejemplo, reforzando los aspectos positivos de las pares y animándolas a participar.
- Generar Comité y/o Comisiones que incluyan partidas presupuestarias, con los objetivos de llevar adelante las agendas de las comisiones de género, logrando incidencia en los ámbitos públicos y privados. Se recomienda además, que estos órganos sean estatutarios, en la medida de lo posible.
Violencias basadas en género
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.

Caja de Herramientas: “¿Cómo planificar un proyecto o una actividad?”
Objetivo: Lograr que las Comisiones de Género de todo el país cuenten con herramientas para la presentación de proyectos y actividades en Fondos Concursables u otras instancias.
Materiales: Tarjetas con consignas. [Consignas disparadoras]
Desarrollo: Se les entrega a cada participante una tarjeta y tienen que juntarse quien tenga la tarjeta de “Descripción” con quien tenga la de “cantar una canción” y así sucesivamente, identificando cuál es cada una de las primeras en el ejemplo concreto de la canción.
Luego se les pide a los y las participantes que encuentren o propongan un orden determinado para el conjunto de tarjetas, que obedezca a cierta lógica acordada por ellos y ellas.
Si es necesario hacerlo en subgrupos, luego se genera un plenario en el que cada grupo comparte el orden de las tarjetas definido y los motivos. Se propone reflexionar en torno a esos cuatro elementos fundamentales para pensar cualquier actividad y el orden en que se pueden pensar para que la planificación sea más sencilla y tenga más éxito: ¿qué? ¿para qué? ¿con qué? ¿cómo?. también se pueden plantear otros elementos como ¿dónde? ¿con quiénes? ¿cuándo?, etc.
Otra herramientas es la posibilidad de presentarse a los llamados de los fondos “Más Igualdad” del Instituto Nacional de Mujeres para líneas de capacitación que vayan en este sentido https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/genero
EJE : Atención y prevención de la violencia basada en género
Para este apartado, se toma la definición de violencia basada en género que expresada en la Ley 19580.
La violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres “(…) de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna” (Art. 1)
Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres.
6.1 Marco normativo
Existe un vasto abanico de leyes y otras normas nacionales que apuntan a atender este problema. En el período 1985-2004, se encuentran las siguientes:
- En relación a la prevención: la Ley 16.462 de 1994, crea en el MEC el Programa de Prevención de la Violencia y Rehabilitación de sus Víctimas; la Ley 16735 de 1996, ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Ley 17514 de 2002, declara de interés general la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica;
- En materia penal la Ley 16707 de 1995, especifica la violencia doméstica en el Código Penal, mientras que la Ley 17707 de 2003, crea juzgados de familia especializados en violencia doméstica:
- Ley 17338, de 2001, aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más adelante, la Ley 17679 de 2003, enmienda al párrafo 1 del art. 20 de la “convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer”;
- En 2004 se crea el Primer Plan de Lucha contra la Violencia Doméstica, en el marco del INFM (MEC);
- Ley 17861, de 2004, aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (Asamblea General de las Naciones Unidas).
En el siguiente período, comprendido entre 2005 y 2019, las normativas que buscan afrontar la problemática de la violencia basada en género son las siguientes:
- Ley 18013, de 2006, aprobación Estatuto de Roma: Aprueba el Convenio que impone la inclusión como delitos imprescriptibles y de jurisdicción internacional de crímenes contra la humanidad, entre ellos los actos de violencia sexual como elemento de tortura.
- Ley 18315, de 2006, Marco para la actuación policial. Reglamentada por el Decreto 317 en el 2010, establece la adecuación de las formas en los procedimientos de violencia de género.
- Ley 18426, de 2008, en la que se establece que el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población y para ello promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva.
- Ley 18561, de 2009, cuyo objeto es prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno/a.
- Ley 18850, de 2011, que establece una asignación familiar y una pensión “no contributiva” a hijas e hijos de personas fallecidas por violencia doméstica.
- Ley 19574, de 2014, protección de víctimas y testigos.
- Decreto 306/015, 2015, por el cual se aprueba el Plan de Acción 2016-2019 por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional.
- Ley 19538, de 2017, la cual modifica los arts. 311 y 312 del Código Penal, relacionados con actos de discriminación y femicidio.
Como es notorio, existe una amplia gama de normativa que se ocupa de la problemática de la Violencia Basada en Género (VBG), desde la ratificación de tratados internacionales, pasando por la elaboración de planes de acción específicos. Sumado a la contemplación de la figura del femicidio como circunstancia agravante muy especial (2017), así como la concreción de la Ley de violencia hacia las mujeres basada en género (Ley 19580, de 2017), se brinda un ancho marco legal para desarrollar medidas en distintos niveles de acción.
6.2 Buenas prácticas
Respecto al eje de Atención y Prevención de la Violencia Basada en Género, es preciso señalar como buenas prácticas a nivel latinoamericano, el Pacto Cooperativo por la No violencia de género (Argentina) y la Alianza Cooperativa por la No violencia de género (Uruguay). Se trata de iniciativas que comprometen los distintos grados de organización cooperativa, que acuerdan llevar a cabo acciones orientadas a prevenir y luchar la violencia en las cooperativas y en las vida de sus socias.
En ambos casos, se contempla nueve compromisos que las cooperativas o las federaciones asumen al firmarlo:
- condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones expresando públicamente el rechazo a toda acción que atente contra la integridad y dignidad de las personas;
- fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de todos los asociados y asociadas frente a situaciones de violencia, impulsando la participación de todos y todas en su erradicación;
- promover la participación de las mujeres en los órganos de conducción y fiscalización de las entidades e incorporar la perspectiva de género de manera transversal a la vida institucional cooperativa;
- involucrar al personal y a todas las personas que integren, representen o asesoren en la entidad, poniendo a su disposición herramientas de apoyo, formación, asesoramiento e información para que sepan cómo pueden prestar su ayuda a las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e hijos a su cargo;
- informarse y poner a disposición de las asociadas y asociados protocolos y procedimientos para la concientización, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres articulando para esto, los mecanismos necesarios con los organismos adecuados;
- peticionar en las cooperativas y la comunidad, el cumplimiento Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las mujeres, impulsado desde los distintos órganos estatales bogando por una Vida Libre de Violencia de género;
- promover desde los medios de comunicación (página web, redes sociales, cartelera de novedades, facturación etc.), el número del Servicio Telefónico Nacional De Orientación y Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica (0800-4141 y *4141 en el caso de Uruguay);
- realizar al menos una vez al año una acción de sensibilización sobre la violencia de género;
- dar difusión a la Alianza Cooperativa por la no Violencia de Género y a la firma de la presente acta de compromiso.
Se trata de instrumentos forjados por mujeres en el seno del movimiento cooperativo, que buscan visibilizar y denunciar las diversas formas de violencia que las atraviesan. Asimismo, se orientan a contribuir en la lucha macrosocial que los movimientos de mujeres llevan a cabo en la región, poniendo el tema en la agenda del movimiento cooperativo.

Caja de Herramientas: “Espacios de Mujeres”
Objetivo: Favorecer la existencia de grupalidades que contengan y acompañen a las mujeres en diversas situaciones, especialmente aquellas que son víctimas de violencia basada en género.
Materiales: Espacio físico donde concretar la reunión. [Materiales disparadores]
Tiempo estimado: No más de dos horas cada encuentro.
Desarrollo: Las mujeres se ponen en una ronda y se define el tema del día. Cada una comparte algo (lo que quiera: una sensación, una anécdota, un pensamiento, etc) sobre ese tema. La consigna es que se escuche lo que cada una tiene para decir sin emitir opiniones ni consejos a menos que la mujer que tiene la palabra lo solicite.
¿Por qué tener un espacio sólo de mujeres? Un espacio sólo de mujeres y sólo para mujeres es propicio en tanto habilita la escucha y el desahogo, promueve la intimidad y fortalece la confianza entre pares. De la misma manera, un espacio sólo de varones que ambicione la deconstrucción patriarcal, seguiría la misma lógica.

Caja de Herramientas: Servicios de Atención a la Violencia Basada en Género
Objetivo: difundir información sobre servicio que acompañan a mujeres víctimas de violencia basada en género en todo el territorio del país.
Más información: http://guiaderecursos.mides.gub.uy/27548/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-basada-en-genero
Sentires
Este proceso de trabajo, con la pluralidad de voces recogidas en cada instancia, en cada territorio, nos permitió renovar el sentido de lo colectivo, habilitando el encuentro con los otros y las otras.
El cooperativismo como movimiento, ha sido y es importante en la construcción de autonomía de las mujeres uruguayas. Los principios y valores que constituyen su esencia, son una de sus fortalezas y a la vez uno de sus mayores desafíos: estos interpelan a las organizaciones con la demanda de resignificarlos en el marco de nuevas luchas. Cómo resuenen las voces de las mujeres aquí plasmadas en las estructuras del movimiento, será clave para avanzar en el camino de renovar el sentido de esos principios y valores.
Muchas de las problemáticas enunciadas por las mujeres cooperativistas de los distintos territorios, nos atravesaron también como equipo de investigación – tanto individual como colectivamente. Las violencias, las dificultades para sostener los cuidados, la discriminación, los obstáculos para la participación y las relaciones de poder que se generan en cada espacio; fueron parte de nuestro proceso como equipo y, en consecuencia, dejaron su huella en este trabajo.
Esto hizo que fuera un proceso complejo y rico, en el que experimentamos directamente aquello que dijimos en cada territorio de “transformarnos en una gran investigadora colectiva”: no solamente las mujeres cooperativistas fueron investigadoras, sino que nosotras también nos volvimos parte de aquello a investigar.
Fue un gran desafío encontrar la forma de producir en conjunto intentando superar, no sin dificultad, estas adversidades; buscando estrategias para poder sacar adelante la tarea propuesta. Un gran aprendizaje fue el constatar que sin encuentro no hay construcción colectiva posible.
Las noticias que llegaban de las mujeres de los distintos departamentos acerca de las reuniones que iban planificando, sus grupos en redes sociales, los planes a futuro; dieron cuenta de cómo la perspectiva de una igualdad posible, sirvió de motor para organizarse y emprender el camino hacia su consecución.
Creemos que el proceso de intervenciones del Proyecto (capacitaciones, recopilación de buenas prácticas, historización legal, investigación acción participativa) colaboró con la construcción de un marco propicio para que en el futuro puedan tomarse acciones que habiliten miradas desprovistas de estereotipos y que echen por tierra las desigualdades de género a la interna del cooperativismo.
Agradecemos especialmente a todas las mujeres que participaron del proyecto: su disponibilidad para trabajar con nosotras fue fundamental. Sus conocimientos, ideas y experiencias hicieron posible este proyecto y aportaron a nuestro crecimiento personal y profesional.
Agradecemos también a aquellos varones que, con apertura y respeto, participaron de los encuentros en cada departamento; aportando su mirada y asumiendo el compromiso de pensarse y pensar sus relaciones desde un nuevo lugar.
Luego de lo recorrido, podemos aventurarnos a decir que se trata de transitar esos caminos donde lo que impere sea el andar junto al compañero y la compañera. Caminos donde se encuentren las huellas de quienes habitamos las distintas expresiones de género, huellas de distintas generaciones, procedencias y etnias; porque finalmente, más allá del ropaje que vistamos, lo importante es el encuentro que (nos) transforma.
Equipo
Coordinadora de Cooperación con Equidad: María Laura Coria.
Coordinador General: Nilson Medina
Investigación, Análisis y Redacción del Documento: María Reyno, Adriana Andrade, Florencia Bentancor y Daiana Moyano.
Diseño y comunicación: Juan Manuel Chaves.
Fotografía: Comunicación de FCPU y equipo de investigadoras.
Equipo de Trabajo de Cooperación con Equidad: Silvia Meirelles, Sergio Reyes, Florencia Villanueva, Cecilia Faguaga, Natalia Rímoli, Magela Luna y Carlos Pérez.
Colaboradores: Comisión de Género de FCPU
Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Montevideo – Uruguay
Febrero de 2020
Cooperación con Equidad – FCPU


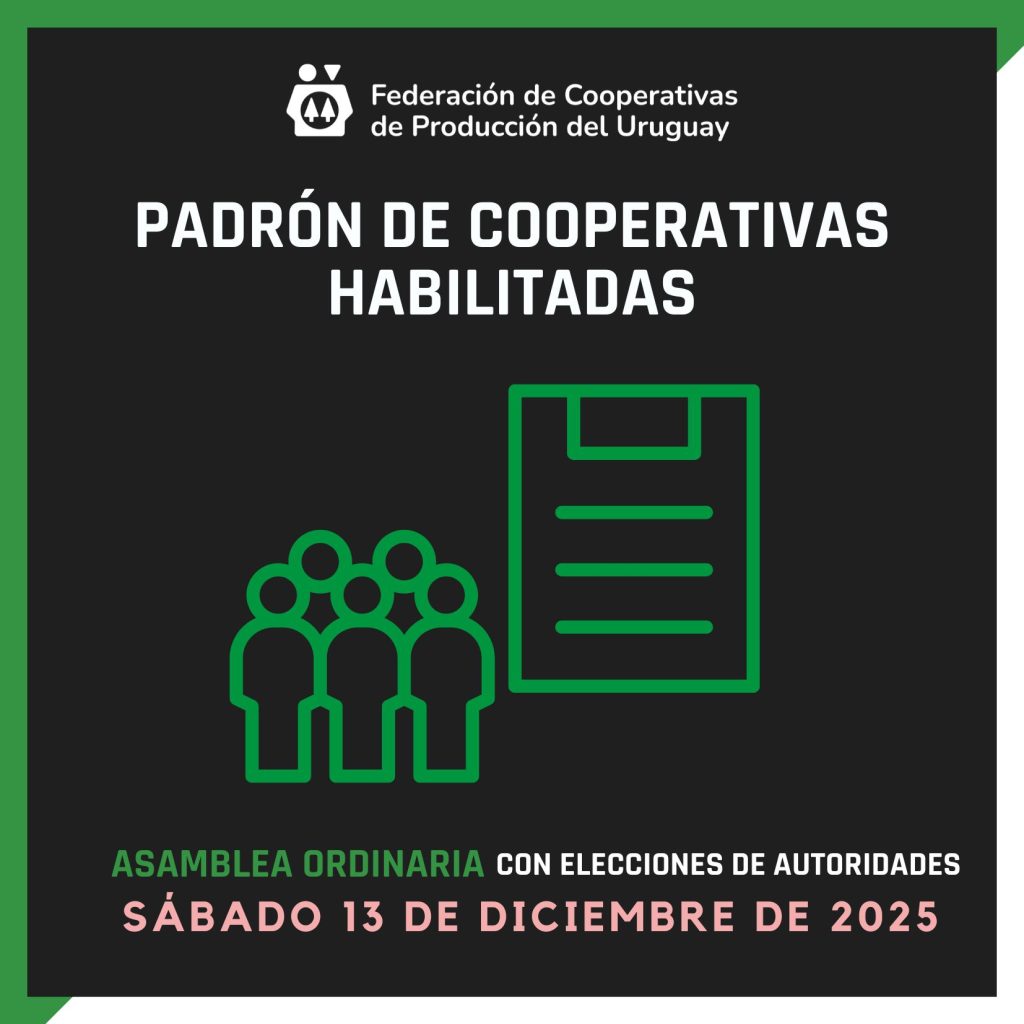

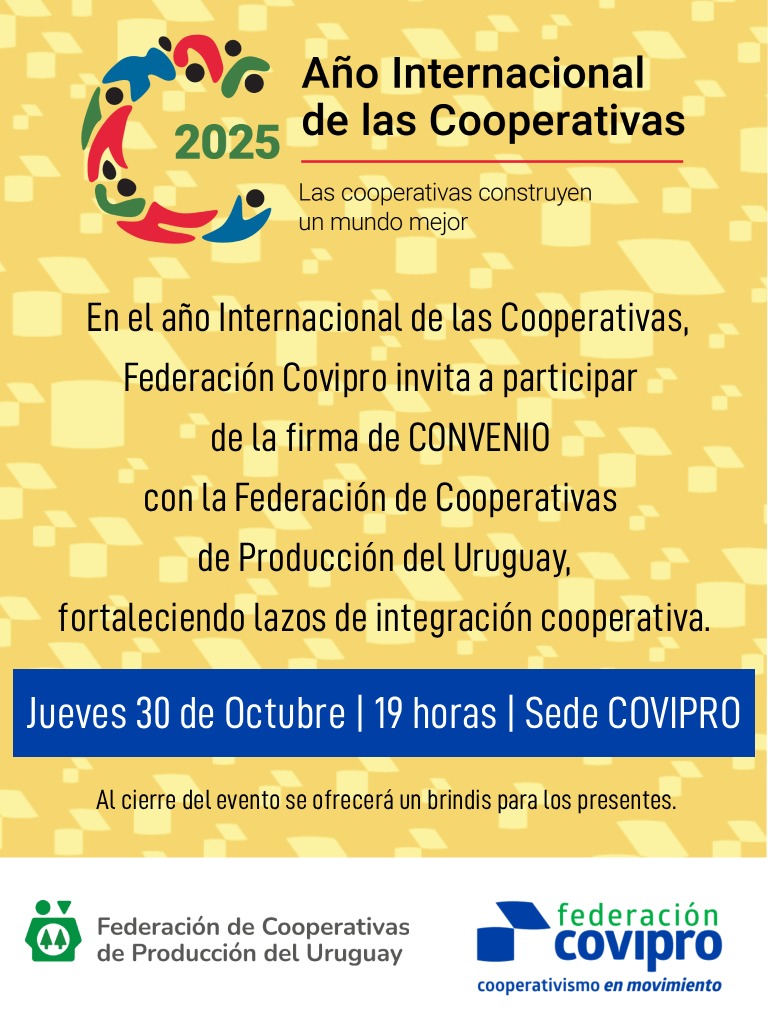
Debe estar conectado para enviar un comentario.